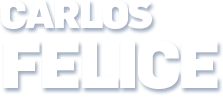18 Oct El Conde de Montecristo y la tentación de ser Dios
Hay libros que no envejecen: cambian de respiración con el tiempo y siguen latiendo dentro de nosotros. El Conde de Montecristo es uno de ellos. Su historia —traición, encierro, venganza— no pertenece a una época, sino al instante en que un ser humano pierde la fe en el sentido y se ve obligado a reinventarlo. Dumas escribió, sin saberlo, la biografía espiritual de todos los que alguna vez fueron despojados.
Edmond Dantès cae sin aviso: un joven inocente convertido en prisionero por el capricho del poder. Su encierro en el castillo de If no sólo lo separa del mundo: lo deshace por dentro. Lo que muere allí no es su cuerpo, sino la creencia de que la vida obedece a un orden justo. En ese punto donde el dolor se vuelve lenguaje, Kierkegaard habría reconocido la desesperación más pura: aquella en la que el hombre se siente expulsado de sí mismo. Pero incluso en la oscuridad más cerrada puede encenderse una chispa.
El abate Faria encarna esa luz. Le enseña a Dantès que el sufrimiento, si se lo atraviesa con conciencia, puede transformarse en sabiduría. Le transmite conocimientos, sí, pero sobre todo una promesa: que no todo está perdido mientras algo dentro de uno siga ardiendo. Cuando Dantès escapa oculto en el saco del muerto, no huye del mundo; huye del hombre que fue. Ese salto al mar es un acto de fe sin religión, un gesto animal de confianza en la vida cuando la vida ha dejado de parecer posible.
Renacido como Montecristo, Dantès alcanza el poder, el oro, la precisión. Su plan de justicia parece perfecto, pero pronto descubre que la justicia, sin amor, degenera en cálculo. Su dolor se vuelve método, su herida estrategia. Lo que buscaba reparar comienza a devorarlo. En su afán de castigar, se asfixia. Kierkegaard diría que se ha extraviado en el estadio ético: la corrección se volvió orgullo, la rectitud, soberbia.
La revelación llega cuando comprende que su justicia también hiere. No hay pureza que redima si en el camino se pierde la compasión. Entonces Montecristo deja de ser juez y vuelve a ser humano. No por iluminación, sino por cansancio del alma. Lo salva el amor de Haydée: un amor sin cálculo, sin contrato, sin revancha. La ternura, en ella, es una forma de conocimiento.
En su voz final —esa voz que ya no exige entender, sino aceptar— hay algo más que resignación: hay una sabiduría humilde, un pulso que se niega a endurecerse. En tiempos donde el sarcasmo vale más que la fe y la venganza se disfraza de virtud, El Conde de Montecristo nos devuelve una verdad antigua: la grandeza no está en vencer, sino en no volverse piedra.
Leemos a Dumas no por nostalgia, sino porque seguimos buscando el modo de no oxidarnos por dentro. Porque hay derrotas que limpian y victorias que ensucian. Porque incluso después del daño, la ternura sigue siendo una forma de inteligencia. Y porque, cuando todo se vuelve insoportable, lo más humano todavía es eso: lanzarse al mar sin saber si habrá orilla, pero sabiendo que quedarse inmóvil sería peor.