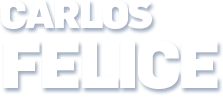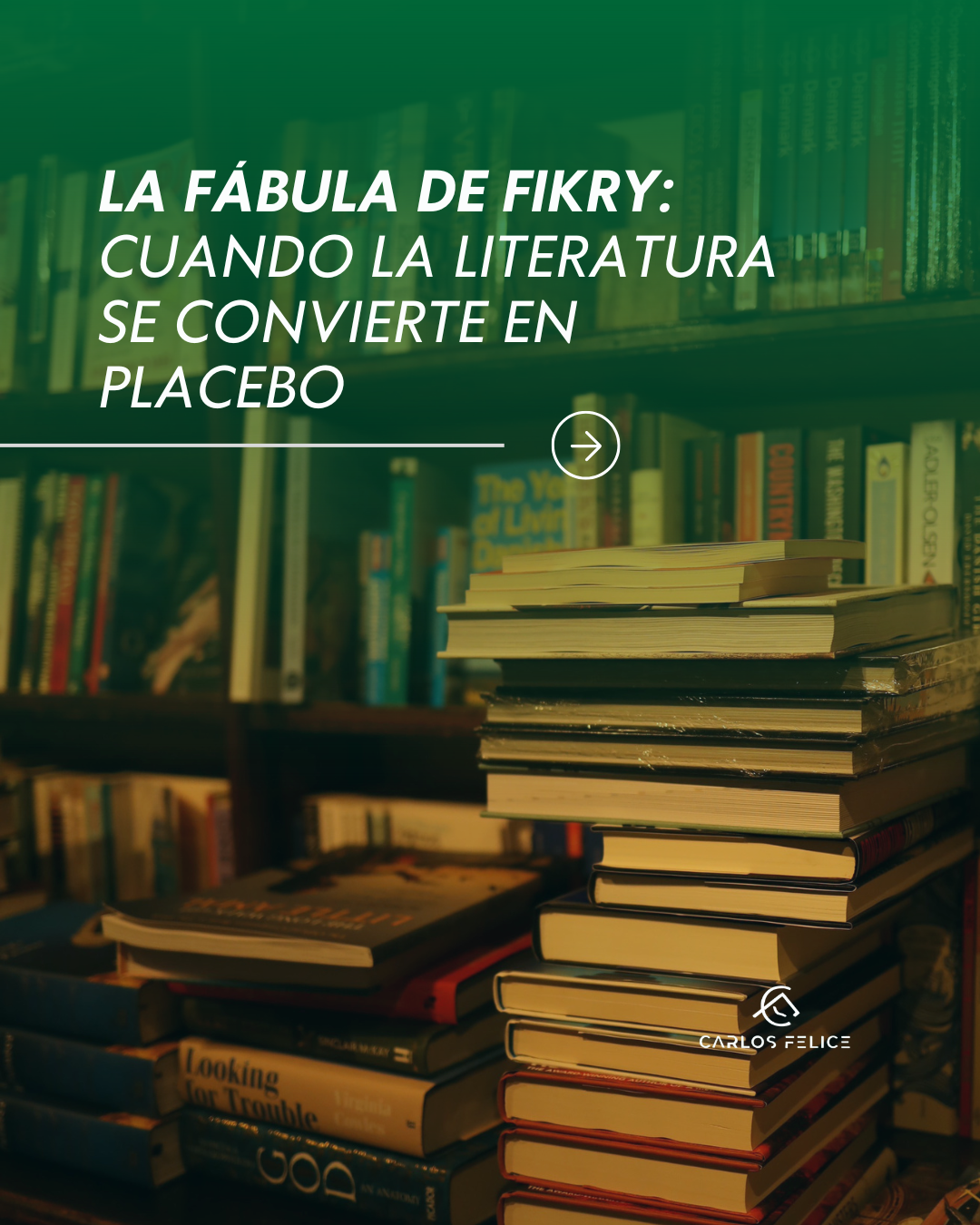
11 Jul La fábula de Fikry: cuando la literatura se convierte en placebo
“Las mil y una historias de A.J. Fikry”, tanto en su versión cinematográfica como en la novela original de Gabrielle Zevin, propone una narrativa amable y redentora: la literatura como salvación, los libros como puentes hacia el amor, la paternidad, el sentido de comunidad y el redescubrimiento de uno mismo. A través de la historia de A.J. Fikry —un librero viudo, amargado y solitario— el relato construye una parábola emocional donde el dolor se disuelve en compañía de la lectura y el afecto. Sin embargo, más allá de su ternura y encanto, el film deja abierta una pregunta incómoda: ¿qué tipo de literatura se exalta aquí y con qué propósito?
La película —como la novela— transmite un mensaje claro: los libros pueden curar. Son bálsamo y contención. En un mundo hostil y acelerado, la librería de Fikry aparece como un santuario humanista, un espacio silencioso ante el ruido exterior. Esta visión no es nueva: forma parte del imaginario romántico que asocia la lectura con profundidad, sensibilidad y redención. La literatura, según esta perspectiva, nos hace mejores personas, más empáticas, más capaces de soportar el dolor.
Sin embargo, esa creencia, tan reconfortante como extendida, puede funcionar también como una coartada. Si en la historia de Fikry el sufrimiento se apacigua gracias a la llegada de una niña abandonada, el amor de una vendedora de libros y el cálido respaldo de una pequeña comunidad lectora, lo que se omite es una pregunta más áspera: ¿y si los libros no alcanzan? ¿Y si el malestar, la soledad o la pérdida no se resuelven con un buen cuento o una nueva oportunidad amorosa?
Desde una lectura más crítica, Las mil y una historias de A.J. Fikry no sería tanto un homenaje al poder de la literatura como una ilustración del modo en que la cultura puede ser utilizada para suavizar el dolor sin cuestionar sus causas. Los libros aparecen como objetos simbólicos, no como motores de conflicto ni transformación social. No incomodan. No desestabilizan. No empujan a cambiar el mundo. Su función es terapéutica, no política ni filosófica. Y en ese marco, el protagonista no sale de su condición a través de una ruptura o una toma de conciencia, sino mediante una sucesión de afectos —todos mediados por el lenguaje literario— que lo reconcilian con la vida, pero no con la realidad.
Es decir, la historia de Fikry no propone una revolución interior, sino un apaciguamiento. El dolor inicial es profundo, pero su resolución es dócil. Lo que podría ser una crítica al aislamiento contemporáneo o a la banalización de los vínculos se convierte en una fábula donde todo encuentra su lugar y todos encuentran su libro. El mensaje, aunque entrañable, está desprovisto de conflicto real: la literatura no confronta el vacío, lo adorna.
Desde esta óptica, el film corre el riesgo de convertir la cultura en placebo: algo que calma, pero no cura. Algo que acompaña, pero no interpela En lugar de plantear la posibilidad de que la literatura despierte preguntas incómodas —sobre el sentido, la muerte, la pérdida, la desigualdad— la vuelve una herramienta de contención emocional. Se privilegia la lectura que consuela, no la que desestructura.
Por eso, Las mil y una historias de A.J. Fikry puede ser leída también como una advertencia involuntaria: incluso los libros pueden ser domesticados por la lógica del confort. Incluso la cultura puede operar como anestesia. Tal vez, en lugar de encontrar en la lectura un refugio frente al dolor, deberíamos preguntarnos si no estamos usándola, a veces, para evitar pensar en él.
Consejito final: Igualmente tanto la novela como el film son muy recomendables !
Carlos Felice