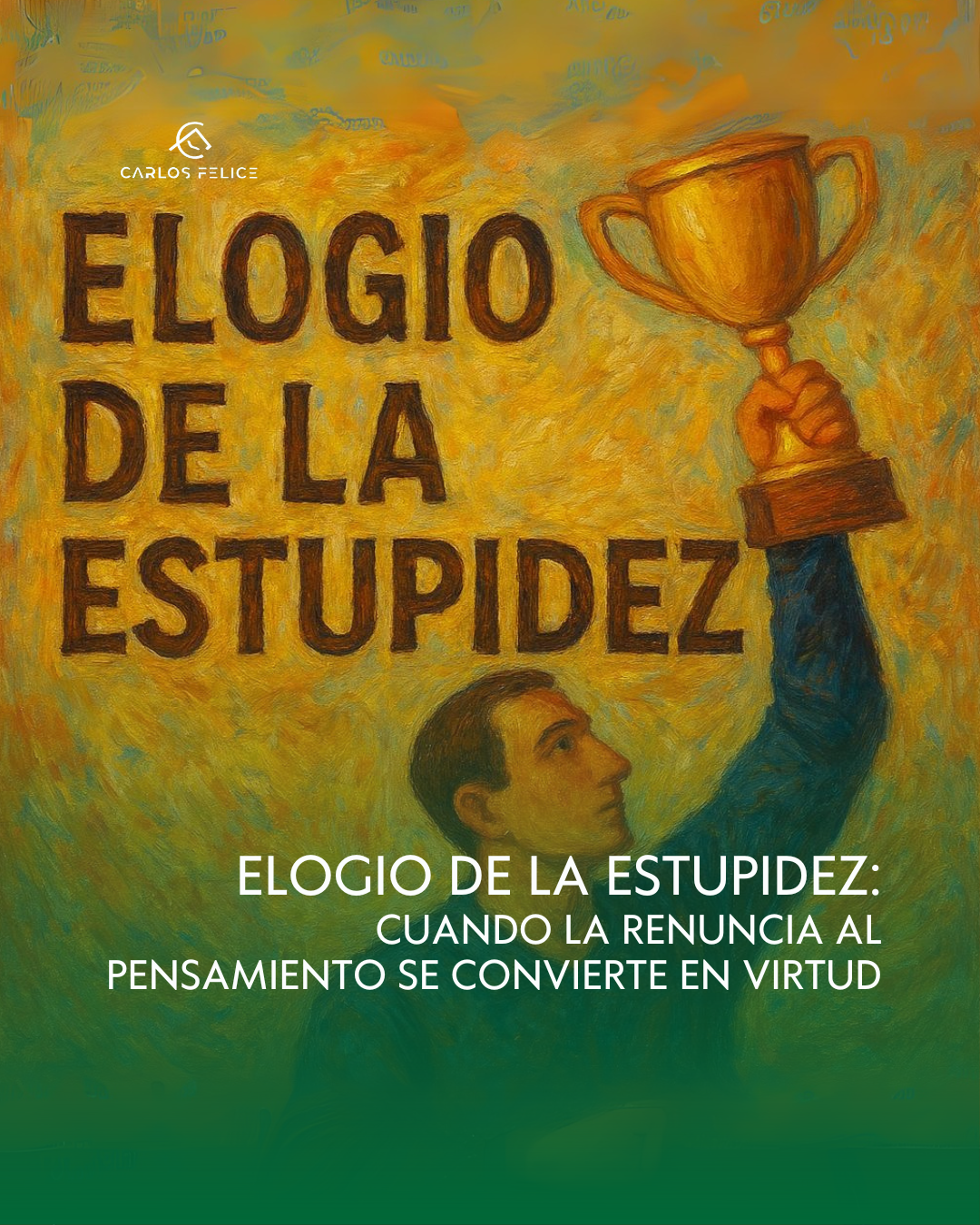
14 Apr Elogio de la Estupidez: Cuando la renuncia al pensamiento se convierte en virtud
Hay una forma de oscuridad que no teme a la noche: la habita, la defiende, la convierte en refugio. No es la ignorancia inocente del que aún no ha aprendido, sino la ignorancia elegida, cultivada, convertida en escudo. Esa es la estupidez que aquí se elogia —no con admiración, sino con el desconcierto del que ve cómo se levanta un templo en su nombre.
El ignorante, como advertía Sócrates, se mueve en el mundo de la doxa, de la opinión no examinada. Pero lo hace con la confianza de quien no sabe que no sabe. Y ese es su poder: la certeza sin fundamento, la convicción sin pregunta. En ese terreno, el pensamiento crítico es visto como amenaza, como extravagancia, como debilidad. Pensar, en estos tiempos, es romper un código de silencio compartido.
La estupidez no es una ausencia de inteligencia, sino un rechazo voluntario al pensamiento. Es una ética del atajo, una política de la comodidad. No hay en ella error, sino algo más hondo: una aversión estructural a la complejidad, una pulsión por simplificarlo todo hasta que quepa en una consigna, en un meme, en una indignación express. Y desde allí, se elogia a sí misma, se proclama auténtica, pura, visceral. Se siente orgullosa de no necesitar argumentos, como si el hecho de no pensar la volviera más verdadera.
El estúpido no es ingenuo: es eficaz. Sabe que no necesita demostrar nada, solo repetir. Su terreno no es el debate, sino la saturación. En vez de confrontar ideas, las disuelve en ruido. Y allí, en ese estruendo constante donde toda crítica suena a soberbia y todo saber a elitismo, el estúpido triunfa. Porque no busca comprender, sino afirmarse. No dialoga: se impone.
Aquí cabe una breve sombra de Erasmo, que en su Elogio de la locura puso a hablar a la necedad con una voz dulce y burlona, capaz de decir verdades que ningún filósofo podía pronunciar sin pagar el precio. Pero lo que Erasmo llamó “locura” era una máscara lúcida, una ironía viva. La estupidez de hoy no juega, no ríe, no se disfraza: se toma en serio a sí misma, y exige que todos lo hagan. Ahí está la diferencia.
Porque la estupidez moderna ha perdido incluso la gracia de reírse. Se ha vuelto doctrinaria, militante, severa. No es el bufón que cuestiona al rey, sino el burócrata del sentido común, el celador de lo evidente. Y en ese escenario, el que duda es un desviado, el que pregunta es un enemigo, el que piensa es un traidor.
Por eso, más que una falencia, la estupidez es un orden. Un régimen de percepción, una estética de la repetición. Su fuerza está en su número, en su volumen, en su viralidad. Y su elogio no se pronuncia en voz alta: se da por hecho, como se da por hecho que el agua moja, o que el sol sale por el este. No necesita argumentos, porque ha colonizado el clima mental.
Tal vez el mayor acto de resistencia hoy no sea saber, sino atreverse a saber que no se sabe. Aceptar el temblor del pensamiento, el vacío de no tener una opinión lista para cada tema, el pudor de callar cuando todo el mundo grita. Tal vez el pensamiento no deba ser héroe ni mártir, sino apenas una grieta, una fisura mínima en el muro de lo obvio.
Elogiar la estupidez, entonces, es describir su triunfo. Nombrarla es tal vez la única forma de comenzar a horadarla. Porque aunque la estupidez reine, no deja de ser eso: una renuncia disfrazada de certeza, una comodidad que se hace pasar por coraje, una sombra que se aplaude a sí misma creyéndose luz.



