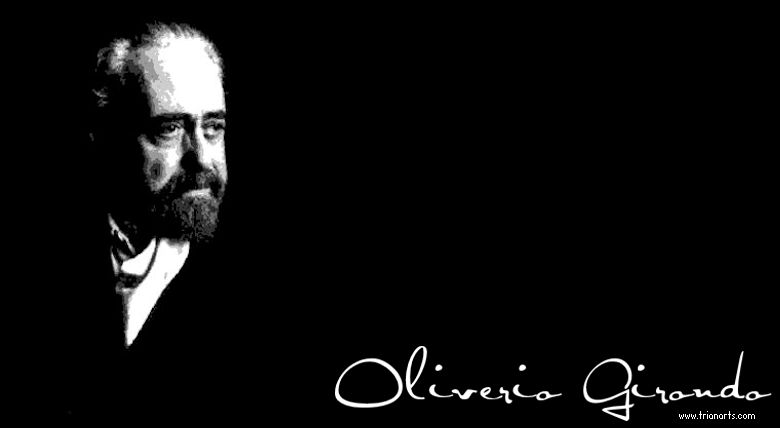
18 Feb Oliverio Girondo: el poeta salvaje y refinado que quiso ir más allá de las palabras
Por Pablo Gianera
Si no fuera por la tentación de eludir el juego de espejos, podría decirse que Oliverio Girondo fue el más salvaje de los refinados y el más refinado de los salvajes. Esta observación no haría más que confirmar lo que Borges había dicho, y mucho mejor, de Calcomanías (1925): “Girondo es un violento. Mira largamente las cosas y de golpe les tira un manotón”. Sí, Girondo no andaba con vueltas, y el “lirismo” de sus poemas era una música que nadie conocía en castellano.
En sus clases de los años 90 en la Facultad de Filosofía y Letras, Beatriz Sarlo insistía sobre la diferencia crucial que existe entre una mirada “sobre” lo urbano y la mirada “desde” lo urbano. La primera sería, por ejemplo, la de Juan L. Ortiz. Girondo, en cambio, mira la ciudad como si no existiera otra cosa que la ciudad. Es un imaginario urbano con una fuerte inflexión maquinista y cosmopolita. Quien lea las dataciones de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía (1922) pensará en los sellos de los pasaportes: Douarnenez, Río de Janeiro, Venecia, Sevilla, Brest, Verona, París y Buenos Aires, la Buenos Aires de la modernización.
La ciudad en la que Girondo empezó a escribir y aquella en la que dejó de hacerlo hace hoy exactos 50 años era directamente otra, y ese cambio se advierte también en la evolución de su poética. Podríamos detenernos en el poema “Escrúpulo”, de Persuasión de los días (1942): “Me parece que vivo,/ que estoy entre los ruidos,/ que miro las paredes,/ que estas manos son mías,/ pero quizás me engañe/ y paredes y manos/ sólo sean recuerdos/ de una vida pasada”. Nada más lejano de la euforia de veinte años antes.

Pero volvamos a los ruidos. La poética de Girondo se conformó en estrecha relación con otras artes. Si es cierto que su programa estrictamente literario podría encontrarse ya en el poema “Zona”, de Apollinaire (la divisa definitiva de lo moderno: “Finalmente estás cansado de este mundo antiguo”), no lo es menos que la música y la pintura fueron decisivas.
Es posible que ahora, con la perspectiva cómoda de casi un siglo, resulte difícil comprender cabalmente el shock (en el sentido que esta palabra tenía para el filósofo Walter Benjamin) que las piezas de Arthur Honegger Pacific 231 y Rugby ejercieron sobre Girondo. Sobre todo en la primera de ellas, Girondo habrá escuchado un sonido futurista que estaba muy en línea con la glorificación de la máquina prescripta por Filippo Tomasso Marinetti, quien no casualmente estuvo de paso por Buenos Aires hacia los años 20.
En el ruido de la locomotora a vapor que mima Pacific 231 (signo tecnológico de la modernidad, lo mismo que el cableado eléctrico que hacía mover el tranvía) hay mucho más que una simple especulación programática. Esa obra cifra un imaginario completo: la velocidad, la ruptura con cualquier forma de lirismo y de nostalgia, el cosmopolitismo (el tren trae consigo la idea de viaje) y también la de un paisaje cambiante que sólo puede cristalizar la fugacidad congelada de la instantánea (son los años de la invención de la máquina Kodak).
Los ecos verbales de esos principios constituyen la matriz de Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, el primer libro de Girondo. En línea con esta poética, el español Ramón Gómez de la Serna, cómplice de Girondo en sus aventuras en el presente y tutor de los vanguardistas argentinos, aseguraba con entonación exaltada: “¡Qué Marsellesa la que interpretan las locomotoras y las sirenas de fábrica en coro colectivista! Se oye en todos los contornos, y tan sugerente y perforante es esa Marsellesa interpretada por los finos y encanutados labios de las máquinas que la nieve de las estepas rusas queda ranurada y picada como el albo papel de los rollos de pianola”.
Del oído al ojo
Como hace notar el crítico Jorge Schwartz, “Girondo (así como Marinetti) sustituye la imagen sempiterna de la Victoria de Samotracia por el popular y ruidoso tranvía. La unión de la rapidez al utilitarismo aparece de inmediato en el título: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, en que la preposición «para» sugiere finalidad, al tiempo que orienta al lector para una lectura determinada.”
Pero el propio Schwartz se apura en señalar el influjo poderoso de la pintura: “Lo visual acompañaría a Girondo toda la vida”. Las ilustraciones que preparó para Veinte poemas… no resultaban para nada subsidiarias: son las instantáneas personales de su diario de viaje poético. Eran -son- parte de un pensamiento estético que no admitía la reducción a un material único. Girondo pintó toda su vida y escribió además sobre la pintura. En su ensayo fundamental Pintura moderna, Girondo anota: “Con su aire de improvisación y su aspecto perecedero, las obras de los artistas modernos serán mucho menos perfectas y mucho más impuras”. Incluso el espantapájaros que paseó quince días por Buenos Aires para publicitar su libro (acta de nacimiento de la mercadotecnia editorial) era parte de su pasión visual.
El giro estético de estas obras (tanto de Pacific 231, de Honegger, como de los Veinte poemas…, de Girondo y de los pintores modernos) provenía de una verdadera transformación de la percepción que le confiere importancia a lo simultáneo antes que a lo sucesivo, al instante antes que a la tradición. Es, en definitiva, el nacimiento de una nueva sensibilidad. La partera fue una generación, a la que pertenecía Girondo, impelida fuertemente por la idea de lo nuevo.
Con un disfraz radicalmente distinto, el influjo de la música y de la pintura en la poesía de Girondo continuaría en sus libros posteriores, aunque por otros medios. En la Masmédula, se transforma, como bien señala César Aira, en el momento irreductible en que las palabras huyeron de las palabras. Algo no muy distinto de lo que el francés Gabriel Fauré llamó el punto intraducible de la música. También la poética de Girondo avanzó hacia ese punto, casi hasta la extinción. Es el momento en que las palabras se muestran en la imagen o renuncian al sentido en el sonido. Pocos llegaron tan lejos.
LA NACION



