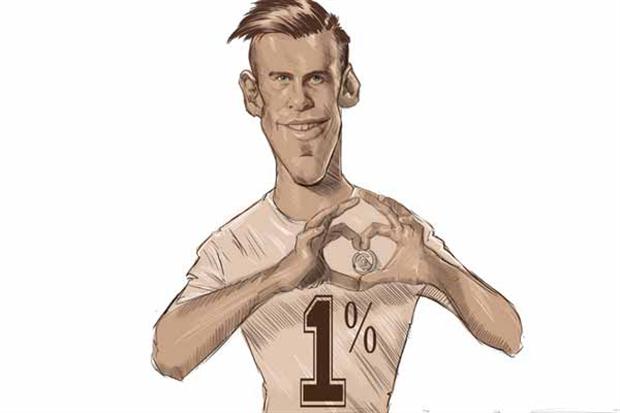
18 May Niños futbolistas
Por Ezequiel Fernández Moores
Un hombre como Joe Lewis no formaría parte de esta historia. Haberle vendido a Gareth Bale por 100 millones de euros a Florentino Pérez es un hito para el fútbol mundial, no para él, que un “Miércoles Negro” de 1992 atacó a la libra y ganó cerca de mil millones de dólares. Los perdió en 2008, con la quiebra del banco estadounidense Bearn Stearns. El dueño del club inglés Tottenham recuperó el humor jugando golf con Tiger Woods en Isleworth, su club en Miami, parte de su emporio de más de 3000 millones de dólares y casi doscientas compañías en todo el mundo. Especulando con el comercio de divisas, ganó el apodo de Joe Louis, por el gran boxeador. Novena riqueza de Inglaterra, 308 del mundo (Florentino está 1013), Lewis, de 76 años, residente en el paraíso fiscal de Bahamas y dueño de 12.000 hectáreas en la Patagonia, compró a Bale por 10 millones de libras cuando el jugador tenía 17 años. Hizo un formidable negocio siete años después al venderlo a Real Madrid. Más caro, sin embargo, le costaron los Picasso, Miró y Chagall de su colección privada.
La historia de hoy tampoco incluye a Daniel Levy, presidente millonario del Tottenham, protegido de Lewis. Y menos se refiere a Jonathan Barnett, agente de Bale, que ganó fortunas de comisión por una trasferencia por la que presionó hasta lo indebido. Repitió el mecanismo que en 2005 le permitió trasferir a Ashley Cole al Chelsea de Mourinho, a escondidas del Arsenal, lo que en ese momento le valió 100.000 libras de multa y 12 meses de suspensión. Stellar, su compañía, actúa en la representación y venta de jugadores, como DIS y Doyen, fondos de inversión que se quedaron con buena parte del dinero de las trasferencias de Neymar y Radamel Falcao a Barcelona y a Mónaco, respectivamente. Esta historia ni siquiera habla de Bale, que el sábado podría debutar por fin como titular en Real Madrid, en el clásico ante el Atlético del Cholo Simeone. En la Whitchurch High School, de Cardiff, Bale no lucía como Liam Palmer. Pero su compañero hoy juega fútbol semiprofesional a 35 euros por partido y vende componentes eléctricos. Y a los 20 años, el promisorio Bale que había debutado a los 16 en Sunderland y en la selección de Gales decepcionaba en Tottenham, que casi lo vende al Birmingham por 3 millones de libras. No recuperaba su forma tras una lesión de ligamentos y el DT Harry Redknapp decía que perdía demasiado tiempo en su cabello y que adolecía de carácter para jugar en la Premier League. Bale rehizo su físico y su fútbol. Fue elegido dos veces mejor jugador de la Premier League. Y Real Madrid, donde ganará un salario anual de unos 10 millones de euros, pagó por su pase una cifra histórica. La cumbre del uno por ciento de los niños que triunfan en el fútbol.
“Niños futbolistas”, el libro que el periodista chileno Juan Pablo Meneses presentó el jueves pasado en Buenos Aires, trata sobre el 99 por ciento restante. Sobre los que no llegan. Los que no salen en los diarios. El relato comienza en la Academia Deportiva Cantolao, al oeste de Lima, hace años considerada “el futuro del fútbol peruano”, hoy un negocio que, cada tanto, logra colocar en Europa a un niño pobre del Callao, como sucedió hace tiempo con Carlos “Kukín” Flores, quien jamás pudo estar a la altura del apodo de “Pelé peruano”, o como Jean Deza, que acaba de fichar por el Montpelier. Me lo dice un colega peruano en un alto de un Congreso al que asistí la semana pasada en Lima sobre un periodismo deportivo que parece sólo preocupado en cómo adaptarse y entretener con las nuevas tecnologías, sin espacio para contar historias como las que escribe Meneses. Kevin Méndez recuerda acaso como el punto más duro de su paso por el Cantolao el penal que falló ante los ojos celosos de su padre, un futbolista frustrado que no le habló durante varios días por el error. Sin embargo, una década después, Kevin, ya no futbolista, sino chef profesional, logró salir en los diarios. Fue nota porque en 2012, cuando Lionel Messi llegó a Lima con la selección argentina, la prensa del mundo recordó que un Leo de apenas 9 años había estado alojado en su casa. Leo, que fue a Cantolao a jugar la Copa Amistad, se intoxicó tras comer pollo. Pidió Gatorade, salió a la cancha y anotó nueve tantos en la goleada 10-0 de Newell’s.
Meneses sigue su recorrido por Argentina, líder mundial en exportación de futbolistas. Un taxista porteño le dice que tiene “un zurdito que es una joya”. Se entera de dos noruegos, un abogado y un economista, que viven cuatro meses al año en dos pisos a todo lujo en la Recoleta a la caza de talentos baratos. Guillermo Cóppola, celular en cada mano, “living que parece un plató de televisión”, le advierte que si el pibe “encara” a las mujeres eso es muestra de carácter para triunfar. Y le dice que, si tiene uno bueno, puede conseguirle una prueba en Boca. “¿Te gustan estas tetitas que tocó Diego?”, invita a Meneses una chica de Cocodrilo, interesada porque el periodista le cuenta que está “en el negocio del fútbol”. Meneses recuerda un reality de TV de 2002, Camino a la gloria, con 12.000 pibes en concurso, prueba final en la cancha de polo de Palermo, televisación de Canal 13 y promesa de desembarco en Real Madrid. Aimar Centeno, el ganador, se saluda con Ronaldo, Zidane, Figo, Raúl y Vicente del Bosque. Vestido con el uniforme “merengue”, y con la TV apuntando el “debut”, Centeno sufre un tirón en la ingle al primer disparo. La gloria duró un suspiro. Hoy es más suplente que titular en el equipo de sus inicios, Origone, de Agustín Roca, su pueblo natal en la Provincia de Buenos Aires. Un productor del programa le dice a Meneses que, ya cuando viajaba a Madrid, Centeno lo sabía mejor que nadie: “si no entré en Argentinos Juniors?¿voy a entrar a Real Madrid?”.
Meneses recorre unos 74.000 kilómetros, 16 ciudades, 9 países, 134 partidos, 89 horas de grabación, 15 libretas. “Hágame una oferta”, le dice Jairo, 52 años, padre de Edwin, de 12, figura en la Escuela Sarmiento Lora, en Juanchito, a media hora de Cali. “Me interesa el negocio”, le responde un empresario de 35 años en una fiesta en la cima de unos de los cerros más caros de Santiago. “A Europa sí me voy”, le contesta Efraín Barba, cuyo hijo, de 9 años, luce en el semillero del Atlas, de México. El periodista visita el barrio Pablo Escobar, en Medellín. Un kilo de cocaína vale menos de 2.000 dólares. La reventa, como con los niños futbolistas, es negocio en el Primer Mundo, donde el kilo sube a 30.000. Entrevista a Alejandro Rico, 12 años, el mejor de todos en las canchitas que mandó construir el narco. Alejandro “podría triunfar en Europa”, pero Silvia, su abuela se opone a que deje Colombia. Es una excepción. Igual que Mónica Nielsen, presidenta del Club Social, Atlético y Deportivo Che Guevara, en Jesús María, Córdoba. De este club, le dicen a Meneses, debería salir “el Hombre Nuevo”. Ese -escribe el periodista- es un “proyecto incluso más ambicioso que el de formar estrellas de fútbol”.
Igual que en su libro de 2008 (La vida de una vaca), cuando compró un ternero y recorrió el camino final hasta el asado, Meneses dice a todos sus entrevistados que quiere comprar a un niño futbolista en Latinoamérica para venderlo a un club europeo. “La compraventa de un crack en ciernes del balompié -escribe- es más hermética y oscura que la de una vaca”. Meneses termina negociando por 200 dólares con el abuelo de Milo, un niño chileno de 11 años que sueña con ser Alexis Sánchez. Sabe que va a pérdida. Que Milo difícilmente llegue. Y que, si Milo se revelara como un crack, terminarán robándole la ficha. Aprendió que así son las reglas de los niños futbolistas. Una jungla sin leyes que produce un tendal de abandonos y falsas promesas. Barcelona, la meta dorada, el club que tenía Unicef en sus camisetas, fichó en 1982 a Diego Maradona, de 21 años, por unos 8 millones de dólares. Dos décadas después, en plena inflación de la pelota, gastó 24 millones de euros por Saviola, de 19. En esos meses, en silencio, también llegaba Messi. Tenía 12 años. Costó pasaje, estadía, tratamiento médico y viáticos. Diez mil dólares que hoy valen acaso trescientos millones. El negocio perfecto.
LA NACION
ILUSTRACIÓN: Sebastián Domenech



