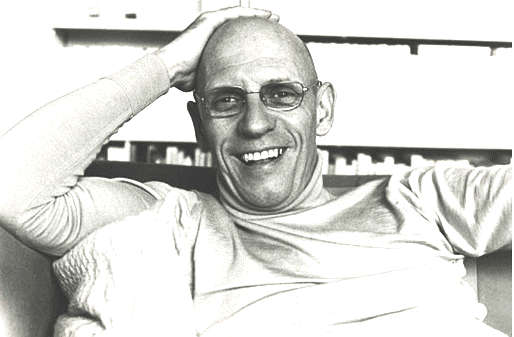
12 Apr El genealogista y sus manuscritos
Por Ariel Pennisi
El interés de Michel Foucault por los griegos de Nietzsche y su distanciamiento de los griegos y el Nietzsche de Heidegger lo llevan a la Grecia presocrática. Así, entre los siglos VII y V a. C., encuentra el terreno propicio para preguntarse cómo el saber se desplazó hasta verse capturado en la exigencia de lo verdadero, es decir, en qué medida la “voluntad de verdad”, la voluntad de dividir la existencia según el binomio verdadero/falso, conmina a los hombres, en sus discursos tanto como en sus prácticas, a cegarse respecto de las violencias que actúan a pesar de ellos mismos desde una voluntad afirmativa -voluntad de poder- tan repetida como capturada en dispositivos históricos de dominio.
En sus indagaciones sobre la formación de la verdad como eje de todo discurso filosófico y del sujeto de conocimiento como producto de la simple curiosidad ingenua de los mortales, denuncia la operación aristotélica que protege el conocimiento “de la exterioridad y la violencia del deseo”. El temblor propio de la relación violenta y posiblemente oscura con los otros y con las cosas se transforma, entonces, en una tenue estridencia interna en el esquema cerrado del sujeto y el objeto, la complacencia del conocimiento y la verdad. Foucault va a cuestionar y desarmar el anudamiento aristotélico entre sensación y conocimiento, ya que no hay percepción primera ni conocimiento neutro. La sensación empírica está tan construida como el conocimiento que, lejos de representar un grado superior respecto de una supuesta existencia primitiva, es un invento como tantas otras cosas, una cosa como tantos otros inventos… El conocimiento, como la verdad, emerge de un campo de tensiones donde instinto, lucha, duda y otras violencias cumplen un rol fundamental.
Va de la victoria parcial de los campesinos y artesanos de Corinto y Atenas a la efervescencia de los cultos dionisíacos, de la verdad como desafío y constatación en la Grecia arcaica al “Saber de Edipo” y la conformación de una verdad jurídico-política que se enmascara en el desinterés. Foucault apunta a ese mismo poder que suele organizar los discursos históricos tradicionales, basados en una suerte de historia evolutiva de las técnicas y el derecho y una historia sucesiva de las autoridades. “Sucede que frente a la regla que es patrimonio de los poderosos y que éstos ocultan, imponen desde afuera […], el ritual levanta un sistema de regularidades accesibles a todos, que cada uno puede aplicar a sí mismo, pasibles de un control autónomo…” ¿Eran tales los caratulados como primitivos? ¿A quién sirvió y cómo funcionó la verdad en el pasaje de los desafíos personales entre rivales a la mediación judicial y la incorporación del testigo? ¿Quiénes y cómo se beneficiaron con el advenimiento de parámetros supuestamente anónimos y asépticos? Sólo ciertos hechos conciernen a la verdad y ciertos personajes se erigen en portadores legítimos, y en esos regímenes de verdad algunos asumen posiciones dominantes y otros tienen que rebuscárselas entre el asecho resentido -los que no descansarán hasta lograr ocupar los lugares de quienes los someten- y la potencia de configuraciones menores -trayectorias individuales, colectivos inesperados, redes de afinidades electivas, etc.- más allá de lo verdadero y lo falso, más allá del bien y del mal. En ese sentido, intuimos la conexión entre la mirada genealógica como acto de erudición y la militancia política como invención de formas de vida capaces de exponer la propia génesis (en contraposición al ocultamiento estructural de toda dominación) en su acto de constitución.
La lección sobre Nietzsche surge paralelamente a la publicación de Nietzsche, la genealogía, la historia , como conclusión de un homenaje a Jean Hyppolite. Desde ahí se construye la posición de Foucault, enfrentando una suerte de historia de la verdad nietzscheana al modelo de voluntad de saber aristotélico. Define a la verdad como constructo histórico y no se “apoya” en una verdad finalmente verdadera. Explicita la genealogía como método. De la voluntad de poder a la voluntad de saber media el oficio del genealogista, ese agitador de la historia ilusoriamente neutral y desapasionada. Descubre instinto, crueldad, violencia, pasión. La genealogía es una destreza antes que una ciencia. Por un lado, desactiva la violencia de los prejuicios reunidos apaciblemente con la ideología del conocimiento bondadoso. Por otro, hace aparecer las discontinuidades que nos atraviesan y marcan las Historias con sus saltos, descomposiciones y creaciones. Ahí donde veíamos evolución, el arqueólogo analiza capas superpuestas; justo donde imaginábamos una ideología triunfante, el historiador concreto observa ansias de dominación. El punto en que la esencia nos tranquiliza representa para el genealogista lo más bajo y abstracto al mismo tiempo.
Su problema no es la identidad anudada al valor universal que fuera, sino las singularidades emergentes que, como acontecimientos, traman las condiciones de posibilidad de las construcciones que nos representamos ya unificadas y dotadas de una esencia. No hay leyes del mundo sino caos, no hay razones identificables sino azar encarnado. La genealogía es una experiencia de la diferencia (vale destacar su gran afinidad con Diferencia y repetición de Gilles Deleuze). Pero diferencia no es un nombre posmoderno para el origen, sino un concepto moderno y subversivo para designar la imposibilidad del origen, la tragedia de comenzar siempre en medio de ordenamientos materiales ya dispuestos y sin embargo deberse a sus fisuras.
Paciente pescador capaz de detectar vibraciones mínimas, cuerpo sereno en su pasión por encontrarse frente a frente con las fuerzas que dan forma a todo lo que consideramos verdadero o aceptable, Foucault se arrancó los ojos de la verdad para dar lugar a otro modo de sentir; con lupas en los poros se volvió historiador genealogista y preparó desde su corporalidad lúcida una ética singular más que individual y colectiva más que universal.
LA NACION



