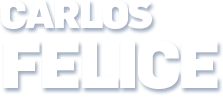31 Jul Salud en venta: los límites del mercado en un derecho fundamental
En el marco global de liberalización económica y expansión de lógicas de mercado a sectores históricamente gestionados por el Estado, la última década ha sido testigo de una creciente tendencia a trasladar funciones estratégicas —antes entendidas como responsabilidad pública— al ámbito privado. Esta transformación se ha dado, en muchos casos, de forma acrítica, como si la desregulación de los mercados de salud, la instauración de regímenes de patentes de invención en la industria farmacéutica y la progresiva privatización del financiamiento y la provisión de servicios asistenciales constituyeran metas deseables e indiscutidas de la política económica sectorial. Bajo esta lógica, se ha naturalizado la premisa de que un sistema de salud regido por los principios de libre competencia y libre elección del consumidor inevitablemente derivará en mayores niveles de eficiencia, mejores resultados en términos de calidad prestacional y una ampliación sostenida en el acceso a los servicios.
Sin embargo, la experiencia acumulada —particularmente en los países del sur global— contradice estas suposiciones. En el campo farmacéutico, por ejemplo, la eliminación de controles sobre los precios ha sido consistentemente seguida por aumentos marcados en los valores de medicamentos esenciales, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables de la población. A esto se suma la reducción de barreras arancelarias y la adopción de marcos normativos que favorecen los intereses de las grandes corporaciones globales, lo cual ha llevado a numerosas empresas nacionales, especialmente en Argentina, Brasil y México, a abandonar la producción local —incluso de bienes que antes se exportaban— y a convertirse en meros licenciatarios de multinacionales, resignando soberanía tecnológica y capacidades propias en investigación, desarrollo e innovación.
Este proceso no solo implica una pérdida de autonomía productiva, sino que también erosiona el entramado científico-técnico nacional, al desincentivar la inversión en capacidades locales, la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos altamente calificados. La dependencia creciente de tecnologías importadas, bajo licencia extranjera, ha debilitado los sistemas productivos y comprometido la posibilidad de diseñar políticas públicas autónomas en materia sanitaria.
Del mismo modo, en el terreno de los servicios médicos y hospitalarios, la apertura de los mercados y su formalización bajo lógicas de competencia mercantil han generado efectos colaterales de gran envergadura. Uno de ellos es la migración sostenida de profesionales desde el sector público al privado, atraídos por condiciones laborales más ventajosas y mayores ingresos. Este fenómeno ha redundado en una precarización del sistema público de salud, limitando su capacidad de respuesta frente a las demandas de la población y contribuyendo al incremento de los costos operativos generales del sistema.
A ello se suma la emergencia de prácticas nocivas vinculadas a la sobreprestación, el sobrediagnóstico y el consumo inducido. Estas conductas, alentadas por un entorno donde los incentivos están centrados en la rentabilidad más que en la salud del paciente, terminan afectando tanto la sostenibilidad del sistema como la calidad de las prestaciones. Asimismo, la innovación tecnológica —aunque valiosa en términos científicos— ha tendido a concentrarse en áreas de alta rentabilidad, relegando aquellas necesidades que no resultan comercialmente atractivas, y fomentando mecanismos de segmentación y diferenciación de productos que habilitan la discriminación de precios y profundizan las brechas de acceso.
Este conjunto de tendencias ha exacerbado la segmentación del sistema sanitario, consolidando un modelo dual donde conviven una atención de alta calidad y costos elevados para quienes pueden pagarla, con una prestación insuficiente, fragmentada y de menor calidad para quienes dependen del financiamiento público. El resultado es un sistema cada vez más desigual, donde la salud —lejos de concebirse como derecho— se presenta como una mercancía accesible solo para algunos.
Estos efectos indeseados son manifestaciones claras de los límites y contradicciones de las políticas de apertura y desregulación cuando se aplican de forma lineal a un sector profundamente atravesado por factores éticos, sociales e institucionales. La salud no es un bien cualquiera: su provisión y acceso están ligados directamente a la dignidad humana, al ejercicio pleno de la ciudadanía y a la garantía de derechos fundamentales. Pretender resolver los problemas del sistema sanitario mediante recetas pensadas para sectores industriales o comerciales desconoce las particularidades de un campo en el que intervienen valores y objetivos que exceden el cálculo económico.
Además, la alta interdependencia entre los distintos subsectores que componen el sistema de salud (financiamiento, provisión, producción de insumos, formación de profesionales, regulación, etc.) hace que los desequilibrios generados en uno de ellos repercutan de manera inmediata y acumulativa sobre los demás, debilitando el equilibrio global del sistema. Así, las presiones que se originan en el mercado farmacéutico terminan impactando en las obras sociales y en el gasto público, mientras que las fallas en la planificación de recursos humanos afectan la disponibilidad de servicios en las regiones más postergadas.
En este contexto, marcado por una fuerte inestabilidad macroeconómica, el aumento de la pobreza y la informalidad laboral, la presión fiscal creciente y la retracción de la inversión pública, el debilitamiento del sistema de salud representa una amenaza directa para el tejido social. La pandemia dejó al descubierto no solo las fortalezas, sino también las profundas fragilidades de los sistemas sanitarios fragmentados y orientados al lucro.
Es por eso que las premisas desregulatorias y de fe ciega en el mercado, que pueden resultar funcionales en otras áreas de la economía, no se ajustan a la complejidad y sensibilidad del campo de la salud. Aplicarlas de forma automática, sin considerar los factores históricos, culturales, institucionales y estructurales propios de cada país, no solo resulta ineficaz, sino que puede agravar los problemas que pretende resolver.
Frente a este panorama, resulta imprescindible impulsar un nuevo enfoque regulador, que no signifique un retorno a modelos estatistas ineficientes, pero sí una apuesta por una gobernanza inteligente del sistema, basada en una ingeniería institucional sólida, normas claras y mecanismos de coordinación que garanticen la equidad, la calidad y la sostenibilidad. La salud debe ser entendida como un bien público estratégico, y su regulación no puede dejarse librada exclusivamente a las fuerzas del mercado. En tiempos de crisis, desigualdad creciente y desconfianza en las instituciones, es necesario volver a pensar lo público no como obstáculo, sino como garantía de derechos.
Carlos Felice