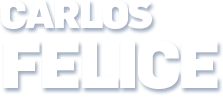21 Jul Contra la luz al final del camino: falacias afectivas para tiempos cínicos
Cómo Spinoza, Nietzsche y Deleuze nos ayudan a desarmar el consuelo barato de la representación
Vivimos rodeados de relatos listos para usar. Frases hechas que se consumen como caramelos mentales. Entre ellas, una de las más peligrosas es también de las más dulces: “Siempre hay una luz al final del camino.” Promesa de redención, mito emocional, consuelo prefabricado. Pero en esa frase, que parece inofensiva, se esconde una trampa profunda: una falacia ontológica que proyecta sentido donde no lo hay, y una estructura de dominación afectiva que anestesia el pensamiento y la acción.
Lo grave no es solo que esa luz no llegue. Lo grave es que no tiene por qué llegar. Y sin embargo, seguimos representando esa escena una y otra vez, como si fuera un guion obligatorio del sufrimiento humano. Como si el dolor solo pudiera tener valor si conduce a algo. Como si la angustia necesitara justificarse en nombre de una futura recompensa. Así, la luz al final del camino se convierte en una especie de marketing existencial, un relato esperanzador que no nace de la experiencia, sino de la necesidad de no pensar demasiado.
Sujetos colonizados por afectos prefabricados
Esta lógica no se sostiene sola. Se alimenta de un tipo particular de subjetividad: lo que podríamos llamar, con precisión filosófica, los sujetos afectivamente colonizados. No se trata de gente “tonta” —la crítica no es moral— sino de cuerpos y mentes que han delegado la gestión de sus emociones a un sistema de signos que les dice cuándo y cómo sentir.
Spinoza lo vio con claridad: hay pasiones que disminuyen nuestra potencia de actuar y nos mantienen sujetos a fuerzas externas. La promesa de la luz futura —esperanza sin acción— no empodera a nadie. Solo nos mantiene quietos, tristes, a la espera. Es la tristeza gestionada por una narrativa amable.
Por su parte, Nietzsche denunció este mismo mecanismo bajo el nombre de moral de los débiles: la exaltación del sufrimiento como valor, la espera como virtud, la obediencia como salvación. En lugar de asumir la vida como afirmación sin garantías, se proyecta una recompensa final que justifica toda renuncia. Pero esa luz nunca llega. Y si llega, ya no somos los mismos que la esperábamos.
Aplaudir la representación como si fuera verdad
Deleuze fue aún más radical: no solo criticó la moral, sino la lógica de la representación en sí. En lugar de pensar desde la diferencia, se piensa desde moldes. La luz al final del camino no es una experiencia real: es un cliché afectivo que se representa para ser reconocido, compartido, aplaudido.
Lo importante hoy no es sentir, sino parecer que se siente. No es transformar, sino narrar que uno está “en proceso”. Vivimos una época donde la voluntad de representación ha reemplazado a la voluntad de verdad. Donde la resiliencia es hashtag, y el sentido, packaging emocional.
Y aquí aparece la figura que cierra el círculo: el sujeto afectivamente colonizado no solo acepta esa lógica. La celebra. La repite. La defiende. Aplaude la representación de la esperanza como si fuera esperanza real. Es espectador de su propia servidumbre, pero convencido de estar avanzando hacia algo.
Pensar en la oscuridad, actuar sin garantías
¿La alternativa? No es el nihilismo. No se trata de destruir la esperanza, sino de dejar de necesitar que esté garantizada por una luz final. Volver a pensar desde lo que somos ahora. Desde lo que podemos. Como diría Spinoza, desde los afectos que aumentan nuestra potencia de existir. Como gritaría Nietzsche, desde el cuerpo que afirma, incluso cuando no hay promesa de recompensa.
Quizás no haya una luz al final del camino. Pero tal vez podamos, en medio de la oscuridad, aprender a ver de otro modo. No se trata de esperar, sino de actuar sin garantías. No de representarse como alguien que sufre en camino a una redención, sino de vivir como quien transforma su propia tristeza en potencia sin pedir permiso.
Carlos Felice