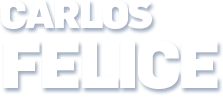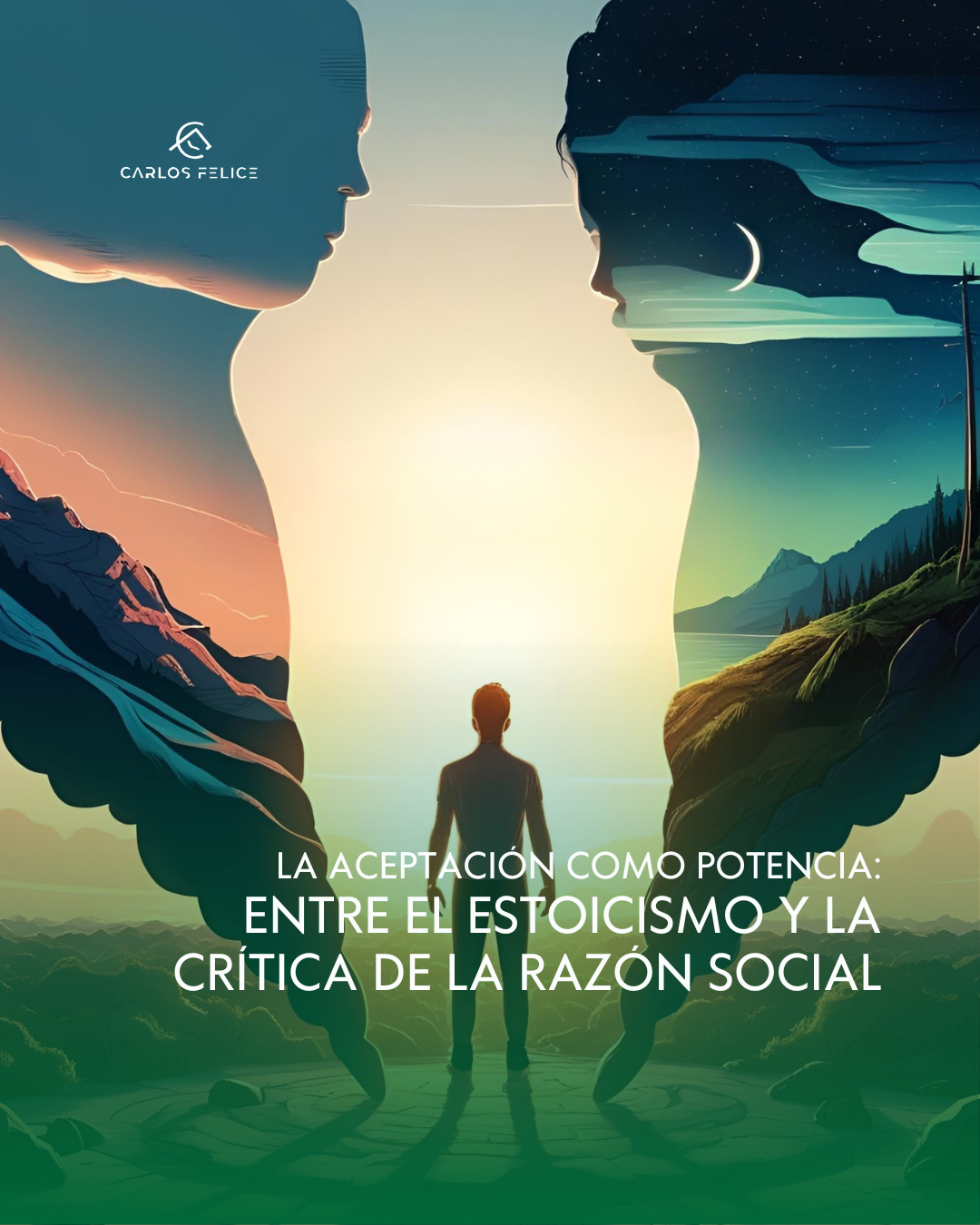
11 Apr La aceptación como potencia: entre el estoicismo y la crítica de la razón social
“No son las cosas las que perturban al hombre, sino los juicios que el hombre hace sobre las cosas.”
— Epicteto, Manual (Enquiridión)
En el entramado de las pasiones modernas —el miedo, la ansiedad, la frustración— parece subsistir una constante antropológica: el rechazo de lo real. El sujeto contemporáneo, bombardeado por imágenes, promesas y estándares inalcanzables, sufre no tanto por la crudeza del mundo cuanto por su resistencia a aceptarlo tal como se presenta. Esta tensión, que parece personal, se inscribe en una tradición filosófica profunda: la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no, eje central del pensamiento estoico.
El estoicismo, en particular en Epicteto y Marco Aurelio, propone una ética de la aceptación activa: no se trata de pasividad o resignación, sino de un acto de soberanía interior, por el cual el sujeto decide no ser esclavo de lo externo. Esta actitud, lejos de la apatía, constituye una forma de libertad: la del individuo que se sustrae al vaivén de las circunstancias porque ha aprendido a gobernar sus juicios.
Sin embargo, trasladar esta ética al mundo contemporáneo requiere una lectura crítica de sus condiciones de posibilidad. El sujeto moderno no vive en un cosmos racional donde las leyes de la naturaleza son inmutables y comprensibles, sino en una sociedad hipermediatizada, donde las imágenes sustituyen a las cosas y la experiencia se vuelve narrativa antes que vivida.
Aquí es donde una mirada como la de Giovanni Sartori se vuelve pertinente. Su crítica al “homo videns”, es decir, al hombre condicionado por la cultura visual, sugiere que la percepción misma está mediada por un aparato simbólico que limita la autonomía del juicio. Así, la resistencia a la realidad no surge únicamente de un desajuste emocional o metafísico, sino de una configuración estructural que nos enseña a no tolerar el mundo tal como es, sino tal como debería ser según las expectativas inducidas.
Desde otro ángulo, Michel Foucault añadiría que la relación del sujeto con la realidad está profundamente atravesada por relaciones de poder y saber. La “realidad” que uno debe aceptar no es neutra: está compuesta por discursos normativos que definen qué es lo aceptable, qué es lo patológico, qué es lo deseable. En este sentido, la aceptación también puede devenir sumisión, si no es acompañada por una vigilancia crítica sobre el origen y los efectos de aquello que se acepta.
Aceptar la realidad, entonces, no puede ser un gesto ciego o meramente terapéutico. Es, o debería ser, una práctica crítica: un discernimiento continuo entre lo ineludible y lo construido, entre lo que no podemos cambiar y lo que, en cambio, debemos transformar. El sufrimiento, entendido como resistencia al mundo, puede apaciguarse cuando se asume esa distinción con lucidez. Pero esa lucidez exige más que introspección: requiere conciencia histórica y política.
En última instancia, la superación del sufrimiento —al menos en su dimensión subjetiva— no pasa por una negación de la realidad, sino por una afirmación de la potencia del sujeto. Potencia que no consiste en imponer su voluntad al mundo, sino en habitarlo con inteligencia ética, reconociendo los límites sin renunciar a la acción.