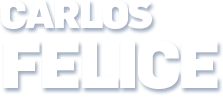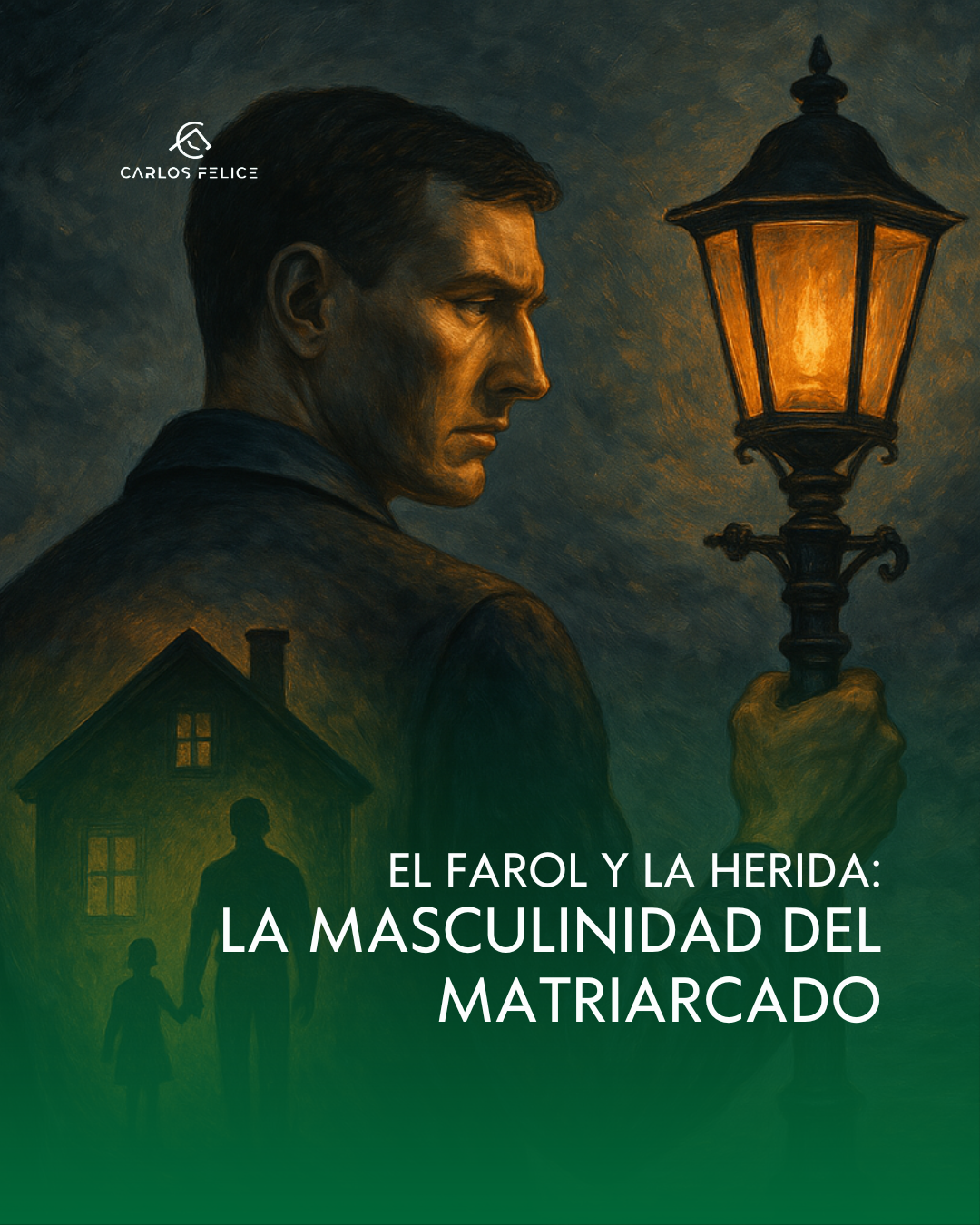
03 Apr El farol y la herida: la masculinidad del matriarcado
I – El farol y la herida
Hubo un tiempo en que el hombre no era un problema. No porque fuera perfecto, sino porque estaba ahí, de pie, cumpliendo. No hablaba mucho, no lloraba fácil, no analizaba sus emociones. Pero protegía. Era un farol que no se apagaba: con su silencio, con su fuerza, con su obstinada presencia.
Hoy, ese hombre es acusado de haber sido violento, autoritario, emocionalmente ausente. Pero ¿quién lo formó así? ¿Quién moldeó su carácter, su deber, su coraza? Fue, muchas veces, una mujer. Fue el matriarcado doméstico —la madre, la abuela, la tía fuerte— quien le enseñó que llorar era debilidad, que había que ser duro para sobrevivir, que el amor se demostraba con pan en la mesa y no con palabras dulces. Aquella masculinidad, la de la generación de nuestros padres o abuelos, fue emocionalmente comprometida, aunque no lo pareciera a los ojos actuales. No se hablaba de afecto, se lo ejercía.
“¿Acaso no era un farol de ética y sentimiento?”, preguntó alguien en esta conversación. Y sí. Lo era. Aunque no brillara con colores suaves ni frases poéticas. Era un farol tosco, de hierro, clavado al suelo. Sostenía. Iluminaba lo justo. Aguantaba el viento.
Y luego está Derrida. Ese argelino judío en París. El forastero en la lengua del poder. El que no tenía casa en ningún lugar y por eso hizo de la intemperie una filosofía. La deconstrucción no es sólo una estrategia teórica: es el eco de una herida. Es un pensamiento nacido del rechazo. Derrida desconfía del origen, del centro, del significado firme, porque nunca pudo habitar uno. Su biografía late detrás de cada texto, de cada sospecha que arroja sobre la identidad, el género, el lenguaje.
Entonces, cuando hoy se aplica la deconstrucción para hablar de la masculinidad —para disolverla, fragmentarla, denunciarla— quizás no se está construyendo una ética, sino replicando una herida. La herida del huérfano que duda de todo porque nunca fue sostenido. La sospecha convertida en virtud.
Pero ¿quién reconstruye después? ¿Quién levanta el muro que cuida? ¿Quién nombra con ternura lo que merece seguir?
No toda masculinidad fue dominio. No toda masculinidad fue silencio cruel. Muchas veces fue sacrificio sin relato, presencia sin aplauso. Y eso, en un mundo que celebra la palabra, puede parecer invisible.
II- La ética de la sospecha
Lo que empezó como una crítica se volvió una norma. Hoy, decir “deconstrucción” es casi un gesto moral. Un imperativo ético. Como si todo lo que está en pie debiera ser desarmado, como si toda estructura contuviera una trampa, una forma de poder encubierta, una violencia latente. El lenguaje, la identidad, la masculinidad: todo bajo sospecha.
Y sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ser un hombre era, ante todo, una función. Sostener, proteger, callar a veces. El varón no era sujeto de análisis, era engranaje. Se definía menos por lo que sentía que por lo que hacía. En ese hacer, muchas veces estaba el amor.
Pero la sospecha llegó. Y no vino sola. Vino con Derrida, con Foucault, con Butler, con quienes aprendieron que lo sólido también puede ser cárcel. Que las palabras, incluso las más nobles —padre, patria, poder— encierran jerarquías, exclusiones, dolor. Y no estaban equivocados.
La pregunta es otra: ¿qué pasa cuando la sospecha se vuelve total? Cuando ya no se permite un elogio sin ironía, un gesto masculino sin que sea revisado, un silencio sin que se lo diagnostique como represión.
Hoy se desconfía del protector porque puede ser paternalista. Del fuerte porque puede ser opresor. Del seguro porque puede ser narcisista. Pero en ese juego, ¿no se termina también castrando al que cuida, al que construye, al que se juega entero por otros?
Decía un amigo: “Ahora parece que ser hombre es un problema que hay que resolver.” Y tal vez no lo sea. Tal vez solo haya que aprender a leer al varón desde otro lugar, sin partir de la culpa, sin reducirlo a su sombra.
Porque no todo lo que resiste al análisis es reacción. A veces es sólo que hay cosas que no se dicen, se hacen. Y que esa forma de amar —seca, pero leal— también merece ser contada.
III- El hombre que no fue nombrado
Quizás lo que se ha olvidado en los discursos contemporáneos es que durante décadas existió un hombre que no hablaba de sí, porque no le era permitido, pero también porque no lo necesitaba. Su identidad no se construía sobre el relato sino sobre la acción. No era el centro del mundo, ni buscaba serlo: era el que lo sostenía desde atrás, como los pilares que no se ven pero cargan todo el peso.
Ese hombre aprendió a cuidar desde el deber, no desde el discurso. A sufrir sin convertirlo en bandera. A amar sin convertirlo en espectáculo. Fue criado muchas veces por mujeres que habían hecho de la dureza una forma de amor, de la exigencia una pedagogía emocional. En ese matriarcado cotidiano, el varón aprendía a resistir, no a expresarse.
Y sin embargo, esa masculinidad no era vacía ni cruel. Tenía su código, su ética, su manera de decir “te quiero” en gestos y actos: una comida caliente, un techo asegurado, una presencia que nunca fallaba. Pero como no hablaba en la lengua del análisis, fue leída más tarde como opaca o distante.
Lo que no se dice es que muchos de esos hombres también lloraron, también temieron, también perdieron. Solo que lo hicieron en silencio. No porque no sintieran, sino porque sabían —o creían— que alguien debía seguir de pie.
Y tal vez haya que decirlo con claridad: no toda masculinidad necesita ser deconstruida. Algunas, simplemente, deben ser reconocidas.