
28 May En defensa de la contundencia de los hechos
Por William Deresiewicz
John D’Agata logró una hazaña impresionante. En el transcurso de 13 años, publicó tres extensos volúmenes con una serie de antologías –del ensayo contemporáneo norteamericano, del ensayo mundial y, ahora también, del ensayo histórico norteamericano– que malinterpretan lo que es y lo que hace un ensayo, falsifican su historia y, a pesar de su extensa selección, contienen muy poco de lo que podría clasificarse razonablemente dentro del género. Todo para llamar la atención y obtener un importante reconocimiento –D’Agata es el director del Programa de Escritura de No Ficción de la Universidad de Iowa, la institución más prestigiosa en escritura creativa–, porque, como todo el mundo sabe, en la cultura norteamericana el descaro puede llevar muy lejos. Y la persistencia en una opinión malsana, todavía más.
El razonamiento de D’Agata para justificar su “nueva historia” es más o menos el que sigue. El ensayo convencional tal como es –o sea, una no ficción– no es más que un sistema de provisión de datos. En consecuencia, el género sufriría de una falta de estima crónica y, por lo tanto, de atención popular. Para D’Agata, el verdadero ensayo no se ocupa del conocimiento, sino del “desconocimiento”: la incertidumbre, la imaginación, la reflexión, los rodeos, las preguntas retóricas.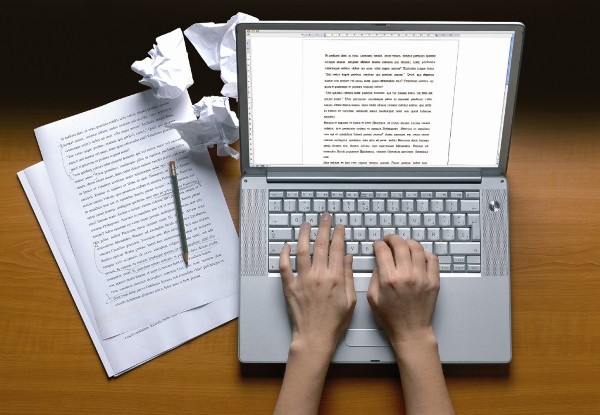
Cada una de estas palabras es falsa, de una forma u otra. Existen géneros cuyo interés principal son los hechos –el periodismo, la historia, la divulgación científica–, pero nunca fueron ensayos. Si esta forma tiene algo que la caracteriza es que desarrolla una argumentación. Tal argumentación puede apoyarse en los hechos, pero también en la anécdota, en la introspección, en la interpretación cultural o en una combinación de todas ellas y otras más. Hay “ensayos públicos”, “ensayos personales” y ensayos que no son ni una cosa ni la otra. Su forma es amplia, variada e ilimitadamente flexible. Así y todo, lo que distingue a un artículo de opinión, por ejemplo, de un informe periodístico es que el autor busca persuadir, no simplemente informar. Y lo que hace que un ensayo personal sea un ensayo, y no una simple narración autobiográfica, es precisamente que utiliza el material personal para elaborar, aunque sea de forma especulativa o intuitiva, una conclusión que exceda lo personal.
Al parecer, el problema de D’Agata empieza con el término “no ficción”, origen de la herida narcisista que parece llevarlo de las narices. Él sugiere que “no ficción” es como decir “no arte”, y si hay algo que D’Agata desea por encima de todas las cosas –recordemos que se autopublicó varios volúmenes de lo que él llama ensayos– es que se lo conozca como un creador de arte. Pero el silogismo es falso. Puede que no ficción sea una denominación poco útil, y es cierto que como definición es pobre, pero a nadie se le ocurre pensar que lo que nombra pueda no ser arte.
O al menos hace mucho que nadie lo piensa. D’Agata nos cuenta que ese término se usa casi desde 1950. En realidad, fue acuñado en 1867 por el personal de la Biblioteca Pública de Boston y entró en plena circulación a principios del siglo XX. En otras palabras, el concepto nació y creció en coincidencia con el surgimiento de la novela como centro de la escena literaria, y la no ficción arrastró por mucho tiempo un aroma a falta de reconocimiento. Pero eso empezó a cambiar por lo menos a partir de la década de 1960, con el “nuevo periodismo” y la “novela de no ficción”.
En cuanto al ensayo, su prestigio nunca fue menos que elevado, y al surgimiento de la no ficción creativa como punto de encuentro pronto le siguió sobre todo el ensayo personal, un género cada vez más celebrado y relevante. En 1986, el anuario Best American Essays fue la primera incorporación a la saga Best American desde su lanzamiento, en 1915. En 1994, se publicó la antología de Phillip Lopate The Art of the Personal Essay (“El arte del ensayo personal”). Y en 2000, la de Joyce Carol Oates The Best American Essays of the Century (“Los mejores ensayos norteamericanos del siglo”). D’Agata, cuya primera antología no apareció hasta 2003, difícilmente haya salvado el género del olvido. En todo caso, llegó bastante tarde a la fiesta.
Principios organizadores
Por supuesto que después D’Agata dijo que los ensayos que reunió no son ensayos, o por lo menos no esa clase de ensayos. Que éstos son ensayos “poéticos”, algo completamente distinto. Ensayos que no se ocupan de la información ni de la afirmación, sino de la ambivalencia y la ambigüedad. Y que, desde luego, ése es un principio organizador digno. Pero las cualidades que D’Agata dice que privilegia no se restringen a un solo género, sin importar cómo quiera llamarlo. Existen tanto en la ficción como en la poesía o en los textos biográficos, y sí, también en los ensayos. La prueba más clara es que buena parte de las selecciones de D’Agata son, de hecho, relatos, poemas, bocetos autobiográficos y ensayos personales.
D’Agata nos ofrece “Blood-Burning Moon” (“Luna que hace arder la sangre”), de Jean Toomer, y los relatos breves de Renata Adler “Brownstone” (“Casa de arenisca”); los poemas “The Dry Salvages”, de T.S. Eliot, y “A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance” (“Un golpe de dados jamás abolirá el azar”), de Stéphane Mallarmé. También ensayos personales de E.B. White, Joan Didion y otros. En realidad, la trilogía de D’Agata parece ser un compendio de la escritura que a él le gusta.
Si quiere llamar “ensayos poéticos” a estas piezas es libre de hacerlo (al fin y al cabo, vivimos en democracia), pero en honor a la “veracidad publicitaria”, al menos debería advertirnos y hacernos saber que en sus títulos la palabra “ensayo” se usa en un sentido, digamos, idiosincrático. Si uno comprara un paquete de garbanzos y al abrirlo se encontrase con algunos garbanzos, unas arvejas, piedritas y un poco de bosta de vaca, iría de inmediato a devolverlo. Y si el vendedor se defendiera diciendo: “Bueno, pero éstos son garbanzos poéticos”, uno tendría derecho a reclamarle que nos hubiese advertido antes de comprarlos.
Pero esperar esa clase de honestidad de parte de John D’Agata es malentender su relación con la verdad, ampliamente documentada en The Lifespan of a Fact (“La vida útil de un dato”), libro del que fue coautor en 2012. El libro es un registro del enfrentamiento de D’Agata con un chequeador de datos de la revista The Believer por un artículo de D’Agata sobre la muerte en Las Vegas de un chico de 16 años llamado Levi Presley. El chico había saltado de un mirador del hotel Stratosphere, y D’Agata trató de aprovechar el suceso para meditar sobre el suicidio, Las Vegas y otros asuntos. Hasta ahí, todo bien. El problema surgió cuando el chequeador de datos Jim Fingal se puso a hacer su trabajo. Y resultó que D’Agata, según Fingal, se había tomado “algunas licencias”: alteró e inventó lo que le dio la gana para que la historia sonara mejor. “En vez de treinta y uno escribió treinta y cuatro porque le parecía que rítmicamente funcionaba mejor”, ejemplifica Fingal. Fingal encontró siete invenciones solamente en la primera frase del artículo.
Cuando Fingal señaló que D’Agata, lejos de revelar el sentido de la vida de Presley a través de la investigación de los hechos le inventó y le impuso un sentido propio –lo hace durante una disquisición sobre el taekwondo, que Presley practicaba y alrededor del cual D’Agata había tejido una original leyenda que hasta incluía a un “antiguo príncipe indio”–, el autor replicó que tenía que ver con la relación entre la historia y la ficción. “Todos creemos en verdades emocionales que hacen agua, pero así y todo nos aferramos a ellas e insistimos en su relevancia.” Sólo que en ese caso las verdades emocionales son las de D’Agata, no las de Presley. Así que si a él lo hace sentir mejor decir que el taekwondo se inventó en la antigua India (y no en la Corea moderna, como revela Fingal), entonces se inventó ahí y listo.
Como advierte Fingal, D’Agata ya no le presenta al lector la historia de Presley como algo que “adornó poéticamente” (según una expresión de Fingal) ni tampoco la crónica de su propia búsqueda del sentido, como insiste D’Agata. Se la presenta como una obra de no ficción. Queda claro que D’Agata quiere las dos cosas: la libertad imaginativa de la ficción sin renunciar a la credibilidad de la no ficción. “John es un tipo de escritor diferente”, le explica un editor a Fingal al principio del libro. Seguro que lo es. Pero la palabra para designar a ese escritor no es ensayista. Es mentiroso.
No me pregunten por qué se publicó ese libro. Lo único que puedo decir es que D’Agata traslada a sus antologías ese mismo respeto por la verdad. Las notas con las que se presenta cada selección brindan no sólo una teoría del ensayo, sino también un comentario al pasar sobre la historia de la literatura, del arte y del mundo, así como una introducción a los textos en cuestión.
Las selecciones están organizadas por año y a veces se las pone en contexto enumerando algunos de los sucesos del momento. El procedimiento es raro para alguien con tan poco respeto por los hechos, lo que no es raro es la insistencia con la que D’Agata los trampea, los confunde o sencillamente los falsifica.
No avanzamos más de seis renglones en la primera introducción de la primera antología cuando ya leemos que en 1975 “estamos de nuevo en la Luna, por decimoctava vez”. Hubo seis alunizajes, el último en 1972.
El prefacio de D’Agata a la selección de ensayos del año 105 a.C., que presenta textos de Séneca, confunde al emperador Trajano, que ese año conquistó a los dacios, con Ne-
rón, el alumno de Séneca. Para el año 105 a.C., Séneca hacía mucho que estaba muerto, igual que Plinio, cuya obra, según D’Agata, se inicia en los albores de la conquista de Trajano.
Pero las piruetas más asombrosas son las literarias. Para alguien que se atribuye a sí mismo el rol de gran curador de todo un género, D’Agata muestra una asombrosa falta de juicio y hasta de conocimiento literario. Tilda de “mal construida” una frase de Jonathan Edwards que simplemente es extensa y compleja. Afirma que un poema en prosa de James Wright “escande a la perfección” (esto es, consiste en pentámetros yámbicos perfectos), cuando desde la primera línea (“Deep into spring, winter is hanging on”) resulta evidente que no es así.
Desafío de las convenciones
Con todo este sinsentido, el punto es adentrarse en una discusión acerca del ensayo y su historia. La historia de D’Agata parece apuntar a la forma, que habría sido descuidada durante un largo período en el que se le rindió culto a la “información”, pero durante los siglos XIX y XX, cuando los artistas aprendieron a desafiar las convenciones y a no limitar su imaginación, la forma surgió lentamente para alcanzar la plenitud en estas últimas décadas, cuando la gente finalmente habría caído en la cuenta de la naturaleza ilusoria del conocimiento. Hay que machacar mucho para que ese razonamiento encaje en la realidad.
Aun así, lo peor de todo, y la clave de lo que en definitiva es tan nocivo del descabellado proyecto de D’Agata, es lo que les inflige a los textos al presentarlos, tratando de moldearlos a su propia imagen.
“El conocimiento –el verdadero conocimiento– se problematiza en el momento en el que empezamos a tratar de nombrarlo”, dice en el prefacio a “Frank Sinatra Has a Cold” (“Frank Sinatra está resfriado”), de Gay Talese, que es un reportaje directo en el que el conocimiento no se problematiza nunca y la información se transmite con la mayor eficacia. D’Agata nos confía que “Sócrates fue un ensayista”. Sí, Sócrates, el que no sólo no escribió nada, sino que se rehusaba por completo a escribir y cuyos discípulos, cuando se pusieron a registrar sus palabras, lo hicieron en forma de diálogos, y no de ensayos, algo que difícilmente podrían haber hecho, dado que en la antigua Atenas el ensayo no existía.
Aun así, la apropiación de D’Agata va más allá de lo que diga en cualquiera de las notas introductorias. Por su propia naturaleza intrínseca, la antología hace quedar mal a todas las obras que incluye. Cuando se refiere a su selección de ensayos, hace más que falsificar el ensayo como género. También confunde los géneros a los que sí pertenecen: no sólo la poesía, la ficción, el periodismo y las crónicas de viajes, sino entre sus selecciones antiguas, también la historia, la parábola, la sátira, el sermón y muchos más, todos géneros que poseen sus propias tradiciones, convenciones y expectativas particulares, dentro y en contra de las cuales fueron escritos los textos en cuestión. Al ignorar todo esto, D’Agata ejecuta el movimiento tan familiar y contemporáneo de someter el pasado a su propia vanidad y a sus propios intereses.
En efecto, a lo largo de la historia del ensayo, los “hechos” aparecen entretejidos, pero de forma muy distinta a la que D’Agata imagina. En su mente maniquea, los hechos son malos y la imaginación es buena. El comercio es malo y el arte, bueno. La razón, los datos, los expertos, los críticos, el conocimiento científico: malos. Lo que le falta comprender es que los hechos y el ensayo no son antagonistas sino hermanos, hijos de un mismo momento histórico.
Los hechos no son cualquier clase de conocimiento. Un hecho es una unidad de información establecida a través de métodos únicamente modernos. “Hecho” etimológicamente significa “algo que se hizo”: es decir, una acción o un suceso. Recién en el siglo XVI, época que vio nacer un nuevo espíritu empírico, la palabra empezó a tener el sentido actual de “estado real de las cosas”. Precisamente en ese tiempo, y con ese espíritu, nació el género del ensayo.
Lo que distinguía a la nueva forma de Montaigne –sus ensayos o intentos de descubrir y hacer pública la verdad acerca de sí mismo– no era que fuese personal, sino que fuera escrupulosamente investigativa. Montaigne llevaba a cabo una pesquisa dentro de su alma y estaba decidido a hacerlo bien. Su famoso lema: “¿Que sais-je?” –“¿Qué sé yo?”– no era expresión de una duda radical, sino de la clase de escepticismo que impulsó la revolución del conocimiento moderno.
Una generación después, Galileo giró el telescopio hacia el espacio exterior. Montaigne apuntó sus instrumentos hacia adentro. No es una coincidencia que el primer ensayista inglés, Francis Bacon, contemporáneo de Galileo, fuera también el primer teórico de la ciencia.
Que el conocimiento es problemático –difícil de establecer, lábil una vez que se alcanza, muchas veces impreciso y siempre sujeto a las limitaciones de la mente humana– no es un descubrimiento de la posmodernidad, sino que es la idea fundacional de la era de la ciencia, de los hechos y de la información en sí misma.
El conocimiento siempre es un intento. Cada hecho se establece por medio de una argumentación y es susceptible de ser rebatido por otra distinta. Podría decirse que un hecho no es más que una discusión congelada, el lugar donde el conocimiento reposa temporariamente.
A veces, esas discusiones son publicaciones científicas. A veces son informes nuevos, que argumentan contra lo anterior. Y a veces son ensayos. Cuando se trata de ensayos, no tomamos sus conclusiones como hechos, sino como saberes o ideas.
Y sí, esas conclusiones suelen ser abiertamente subjetivas y provisorias, y estar coloreadas por los sentimientos, la memoria y el estado de ánimo. Pero el ensayo no extrae su fuerza de separar la razón de la imaginación, sino de ponerlas en diálogo.
Un buen ensayo se mueve con fluidez entre el pensamiento y el sentimiento. Somete lo personal a los rigores del intelecto y a la disciplina de la realidad externa.
Quien quiera tener una verdadera idea de ese proceso puede leer la antología de Phillip Lopate o la de Joyce Carol Oates, que en conjunto ofrecen casi todas las selecciones relevantes de la trilogía de D’Agata (o mejores, de los mismos autores), sumadas a muchas más. Pero son libros más viejos, y me temo que D’Agata ahora lleva la batuta, aunque más no sea a fuerza de reclamarla.
Seguramente una o más de sus antologías se usan como textos universitarios y se les imponen a estudiantes que en muchos casos carecen de otras fuentes de información calificada.
Es terrible pensar que habrá gente que vaya por ahí creyendo que Sócrates fue un ensayista porque se lo dijo un ignorante engreído llamado D’Agata. Francamente, ¿tenemos que resignarnos a esto? © The Atlantic
Traducción de Jaime Arrambide
Que el conocimiento es problemático es la idea fundacional de la era de la ciencia, de los hechos y de la información en sí misma El ensayo no extrae su fuerza de separar la razón de la imaginación, sino de ponerlas en diálogo Los hechos y el ensayo no son antagonistas, sino hermanos, hijos de un mismo momento histórico.
LA NACION/THE ATLANTIC



