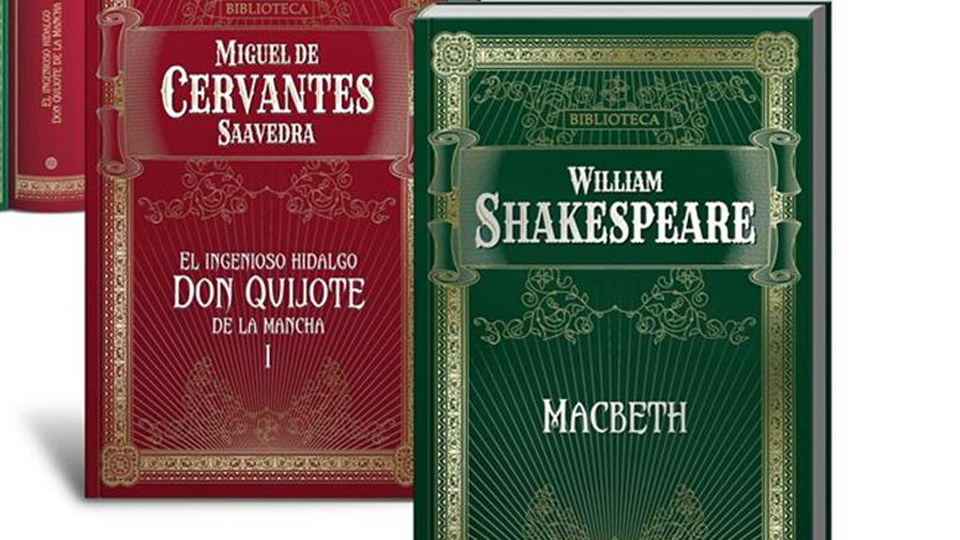
07 Aug Shakespeare & Cervantes: vidas paralelas de dos viejos contemporáneos
Por Pedro B. Rey
Durante siglos se dio por cierto que William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra murieron el mismo 23 de abril de 1616. Era un hecho tan justificadamente poético que nadie advirtió que la fecha podía ser igual, pero los días distintos. A comienzos del siglo XVII, la Península Ibérica se regía por el calendario gregoriano (el que usamos hoy), pero Inglaterra seguía ateniéndose al calendario juliano. Las cuentas indican entonces que Shakespeare habría muerto, según nuestro almanaque actual, a principios de mayo. Cervantes, por lo demás, había fallecido en realidad aquejado de una hidropesía el 22 (y fue enterrado el 23), mientras que la supuesta data de defunción del bardo inglés (por una borrachera o un atracón) tal vez tenga algo de homenaje simbólico: en otros tiempos se consideraba que esa fecha era además la de su cumpleaños.
Desfecho el agravio y enderezado el entuerto -como hubiera querido don Quijote- de las imprecisiones cronológicas, la cercanía astral de esas dos despedidas deja de todas maneras repicando una pregunta para la que toda respuesta queda corta: ¿cuál es la razón de que se los siga leyendo a uno y a otro con tanta naturalidad, casi como si fueran contemporáneos, a pesar de los arcaísmos y los cuatrocientos años que nos separan?
La solución al enigma se parece demasiado a una ristra de lugares comunes: porque fundaron de manera insoslayable nuestro imaginario a tal punto que hoy somos shakespearianos o cervantinos sin saberlo; porque crearon personajes conocidos hasta por quienes nunca leyeron una página; porque sus obras no cesaron de acopiar sucesivas tradiciones de lecturas que, a su turno, fueron renovando el modo de leerlos. Se puede arriesgar una hipótesis más para explicar su vitalidad. Shakespeare y Cervantes coinciden en algo: ni en las piezas teatrales del inglés ni en la obra mayor del español se emiten juicios de valor sobre sus personajes. Pueden ser villanos o soñadores, cuerdos o locos, zafios o inteligentes, bondadosos o crueles, pero resulta difícil, por no decir imposible, asegurar qué pensaban sus creadores sobre ellos. Es el rasgo más secreto de su persistente modernidad, el motivo por el que -en un mundo como el de hoy, donde son legión los autores que creen saber todo sobre sus personajes- sus obras siguen siendo irreductibles, pertenecen a la segunda vida de las interpretaciones.

La convención de los centenarios también permite subrayar -más allá de esas poderosas razones literarias- un misterio conexo. La biografía de los dos autores conforma una narración parcial, mucho más elusiva que sus obras. Porque, a fin de cuentas, ¿quiénes eran Shakespeare y Cervantes? Lo cierto es que apenas podemos entreverlo.
La vida del inglés es la que tiene más agujeros negros. Ninguno de sus retratos es fiable (aunque suele sugerirse que el más cercano a su fisonomía es el Retrato Chandos, aquel en que aparece con un arito) y las peripecias de su vida son por demás fluctuantes. Se sabe que nació en Stratford-Upon-Avon en 1564, en una familia tal vez católica, que hizo algunos estudios modestos, que se casó joven (con Anne Hathaway, con quien oficialmente seguiría, aunque distanciado, hasta el final) y que tuvo hijos (entre ellos Hamnet, que murió ahogado en la infancia), pero en los registros hay vacíos sintomáticos. No se tiene idea, por ejemplo, de qué hizo durante toda una década, entre su casamiento y su primera constancia como actor, ya orillando los treinta años, en la Londres isabelina.
Comenzó escribiendo obras deudoras del verso blanco de Christopher Marlowe, el rival al que admiraba, pero pronto, en una fulminante evolución, se hizo del amplio registro verbal y dramático por el que hoy es conocido urbi et orbi. Frank Kermode, uno de sus mejores especialistas, sugiere que fue a partir de Hamlet (escrita entre 1600 y 1601) cuando la lengua de Shakespeare se volvió más ambigua, menos explícita y se dejó arrastrar por el empuje desatado de su poesía. De ahí la recurrencia de algunos exégetas conspirativos en atribuirle sus obras a alguien que se escondería tras su nombre, como Francis Bacon o Edward de Vere. O Christopher Marlowe, cuyo asesinato en una riña de taberna, en 1593, podría haber sido una pantalla para salvarlo de una condena por espionaje. Así, el relativamente temprano retiro de Shakespeare de la escritura, en 1611, y su retorno a su localidad natal, según esas versiones, tendrían una explicación: ese año habría muerto en realidad Marlowe. Lo cierto es que el Cisne de Avon fue en vida un autor exitoso y que su actividad tuvo un radio de acción concreto, el Globe Theater, en Londres, y una compañía teatral, los King’s Men, la más famosa de su tiempo.
La vida de Cervantes, por muy paralela que fuera, no se le parece casi en nada. Fue una existencia ajetreada, como comprobó Jean Canavaggio en su ya clásico Cervantes, a la busca del perfil perdido. Impulsado por el espíritu español en que primaba la carrera de las armas, participó de la vida militar en Italia y en la batalla de Lepanto contra las fuerzas turcas, donde le quedó inutilizada una mano (y no perdió un brazo, como sugiere la leyenda). Más tarde, una embarcación en la que iba fue capturada por los turcos y pasó cinco años como prisionero en Argel. De vuelta en España tuvo que ganarse la vida como comisario de abastos (hoy lo llamaríamos cobrador de morosos), lo que lo llevó a recorrer parte de la península. Pasó una temporada en la cárcel por haberse quedado, al parecer, con algún vuelto y escribió algunas obras teatrales que, según él anotó, tuvieron gran éxito, hasta que la revolución teatral producida por Lope de Vega las dejó anticuadas de un día para otro. Tuvo que esperar los últimos años de su vida para dar un golpe maestro con Don Quijote (y reunir en 1613 las Novelas ejemplares), aunque la brillantez tardía no le evitó que se lo considerara un “ingenio lego”, la definición más elegante que encontró cierta crítica del pasado para sugerir que su obra más genial le salió de casualidad.
Mundos contrastantes
Los contornos biográficos no explican la obra, pero sí recuerdan hasta qué punto diferían del nuestro el mundo cotidiano de Shakespeare y Cervantes: el primero en una Inglaterra, la de la época isabelina y luego jacobina, algo peligrosa y brutal, más cerca del hooliganismo que de la famosa flema británica. El segundo, en un imperio que empezaba a desmoronarse irremisiblemente.
George Steiner señaló que de vivir en los años sesenta (cuando Steiner escribía), Shakespeare hubiera estado dedicándose a las historietas. El crítico sólo quería subrayar que el arte al que se dedicaba -el teatro- era un oficio profundamente popular. De hecho, Shakespeare no se preocupó por publicar sus obras. Sus sonetos llegaron al papel en vida, pero sin su consentimiento, y las tragedias, las comedias y las obras históricas se las debemos en el sentido más literal (los manuscritos se habían quemado en el incendio de The Globe en 1613 y antes sólo dieciséis habían salido en pequeñas ediciones) a dos colegas actores que, ocho años después de su muerte, en 1623, dieron a la imprenta el famoso First Folio donde se recopilaban casi todas ellas.
De no ser por la acción de esos dos filántropos, tal vez no tendríamos al pilar del canon occidental, concepto creado por Harold Bloom, uno de los campeones shakespearianos más fervientes de la actualidad. Aunque podría sostenerse que por momentos exagera, para Bloom el bardo inglés es, lisa y llanamente, “el inventor de lo humano”. La idea del carácter occidental, del ser interior como agente moral -explica- tiene muchas fuentes (de Homero y Platón a La Biblia, Dante y Montaigne), pero “la personalidad, en nuestro sentido, es una invención shakespeareana, y no sólo es la más grande originalidad de Shakespeare, sino también la causa de su perpetua presencia”. La humanidad de sus criaturas está, justamente, en que podemos discutir sobre ellas eternamente, como si de verdad hubieran existido, sin hallar nunca el quid de la vivacidad de Falstaff o de la locura de Hamlet. Los personajes de todos sus contemporáneos, empezando por Marlowe y llegando al algo posterior John Webster, son, en comparación, siempre según Bloom, muñecos de cartón pintado.
Shakespeare en todo caso escribió una cantidad enorme de obras (al menos treinta y seis) que, a medida que alcanza su madurez de autor, se muestran cada vez más diversas, complejas, llenas de dobleces. Cualquier clase de trama parece venirle bien. La tempestad, donde figuran el mago Próspero, Ariel y Calibán, la obra con que se despide, inaugura incluso un estilo inclasificable, una fantasía filosófico-poética.
Esa cualidad verbal -por momentos desaforada- llevó a que por épocas fuera un autor famoso pero poco apreciado. En el siglo XVIII, al doctor Johnson -que tanto hizo para revalorizarlo- todavía lo espantaba el final de El rey Lear, nada afín a su espíritu clásico, en que el monarca sostiene el cadáver de su hija en brazos. Hubo que esperar la llegada del romanticismo alemán para que Shakespeare comenzara a ser objeto de veneración universal, se multiplicaran las representaciones de sus piezas y comenzara a cumplirse aquel dictum de Henry James: que a cada nuevo comentario, el bardo no hace más que perpetuar su misterio.
Aunque Cervantes se dedicó también al teatro, lo suyo fue la narrativa, una actividad en sus tiempos al borde de la vulgaridad. Y a diferencia de Shakespeare sí se preocupó en publicar su obra magna. La primera parte, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue de hecho (si se permite el anacronismo) un best-seller inmediato, a tal punto que, vertida rápidamente al inglés, llegó a inspirar al mismo Shakespeare: su obra perdida, Cardenio, escrita con John Fletcher, se basaba en uno de sus episodios.
La magia inagotable del Quijote es muy distinta de las poderosas construcciones retóricas y dramáticas de su colega inglés. Como se sabe, comienza con una anécdota simple que parodia las novelas de caballería: su protagonista sale al ruedo, convencido de que puede reeditar las hazañas de Amadís de Gaula y otros señores imaginarios. Pero a medida que progresa la primera parte (publicada en 1605) sus aventuras, ya acompañado por Sancho Panza, van adquiriendo mayor relieve. Ya no es sólo el ridículo de confundir molinos de vientos con gigantes, mientras se suceden los cuadros que componen el magistral retrato realista de la vida española de la campiña, sino también un entramado progresivo en que una multitud de voces acompañan al hidalgo y su escudero.
La segunda parte del Quijote (publicada en 1615) lleva esa sofisticada polifonía al extremo. En el ínterin había salido una continuación apócrifa (el Quijote de Avellaneda) y Cervantes no deja de aprovechar la oportunidad de responderle. Recupera a un imaginario cronista del Caballero de la Triste Figura, Cide Hamete Benengeli, ya nombrado en la primera parte, y hace de sus dos antihéroes figuras conocidas para muchos de los que se cruzan con ellos, que los reconocen como grandes personajes. Los azares aventureros, por lo demás, se vuelven mucho más elaborados. Reaparecen personajes que se desdoblan y asumen otra personalidad para sacar a don Quijote de su locura: el mundo se vuelve teatro.
A Erich Auerbach, en su clásico Mimesis, parece preocuparle que en la obra de Cervantes la realidad no aparezca problematizada ni surja de verdad lo trágico. Y, contra todo -al recordar la escena en que Sancho engaña a su señor y le hace creer que una simple aldeana es su amada Dulcinea del Toboso- cree entender en qué se diferencia el Quijote de los poderosos personajes de Shakespeare. “No tiene nada de la vileza que caracteriza, por lo general, a aquellas otras figuras cómicas de esta especie, un autómata llevado a la novela para provocar la risa de los lectores. Es también él un ser vivo, que se desarrolla, y se torna más sabio y bondadoso, aunque atado a su locura.” La sabiduría de Alonso Quijano el Bueno y la locura de don Quijote no se condicionan mutuamente pero sí condicionan a Sancho Panza, el único que gana una experiencia inesperada gracias a la locura de su señor, que transfigura todo lo que se cruza en su camino.
El pesimismo que se desprende del Quijote no logra desterrar su radical alegría. Imposible recordar sus variados episodios (cada lector tendrá su favorito: la liberación de los galeotes, el yelmo de Mambrino, la batalla con los cueros de vino, la Cueva de Montesinos), pero cada época parece encontrar, como bien develó Borges en “Pierre Menard, autor del Quijote”, una nueva perspectiva. Para nosotros, lectores de un nuevo milenio, hay una virtud que pasa al primer plano. Cervantes puede haber comenzado su libro con la idea de burlarse de las novelas que secan el seso, pero a medida que don Quijote y Sancho avanzan, al tiempo que realidad y ficción friccionan, descubre la literatura en estado puro. Cervantes, tal vez sin darse cuenta, muchísimo antes que cualquiera, emancipó de un solo golpe y para siempre la imaginación. La realidad -la realidad de la literatura- sucede siempre dentro de un libro.
LA NACION



