
10 Dec El delirio ontológico de estar siempre disponible
Por Ariel Torres
Hace no mucho, algunos de ustedes los recordarán, uno podía simplemente no estar. “No estoy” era una respuesta aceptable. No importaba por qué ni lo que estábamos haciendo. Quizás sólo descabezábamos un merecido sueñito, habíamos encontrado -por fin- el final perfecto para nuestra novela o estábamos arreglando un velador. El hecho es que hubo un tiempo en el que teníamos el derecho de no estar.
-No estoy para nadie, ¿OK?
-¿Para nadie?
-Para nadie.
Era algo así como la privacidad al cuadrado. No ya la intimidad de tu grupo familiar, sino ese non plus ultra de estar a solas con vos mismo cuanto tiempo quisieras.
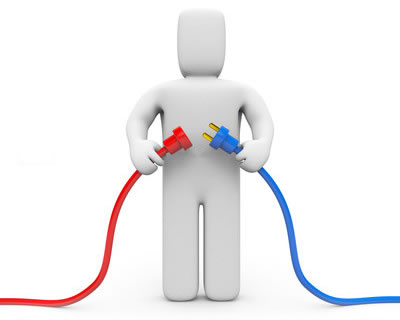
Bueno, fue. Ahora no podemos no estar, si me permiten la cacofónica doble negación. Y lo peor es que hemos naturalizado este estado de cosas. No es sólo que Facebook, Google, Apple y Microsoft (entre muchos otros) saben de vos más que tu hermano: dónde estás, qué buscás, qué mirás, qué te gusta, qué comprás, qué película vas a ir a ver, cuándo vas a viajar y adónde. Además, ahora, también tu círculo de amigos, familiares, conocidos, allegados, parientes próximos y lejanos, colegas, correligionarios y afines dan por sentado que ese espacio personal irreductible ha colapsado hasta volverse una entidad imaginaria. Dan por sentado que siempre estás. Es una confusión que proviene, tal vez, de esa existencia virtual, cada vez más insidiosa, a la que nos ha lanzado nuestro entusiasmo por estar perpetuamente conectados.
Supongo que es por eso que, si no respondés un mail enseguida, al toque, ya mismo, el remitente te empieza a hablar por Skype. “Es que te vi conectado”, argumenta. No le importa que Skype se haya convertido en una suerte de cizaña que crece por doquier. Cerrás sesión en la notebook, pero sigue activa en el celular. Cerrás en el celular, pero en la computadora de la oficina Skype sigue vivo. Así que el chasquido de ese mensajero repiquetea con insistencia justo cuando estás esperando que el oficial de cuentas te atienda en el banco o pagando la compra del mes en el supermercado. Obvio, no respondés. Intentás no estar. Se trata de algo atávico; defender tu circunscripción, tu comarca ontológica. Pero el esfuerzo resulta en vano.
Ahí viene entonces la munición gruesa. WhatsApp. ¡Ay, WhatsApp! No sé qué hicieron, pero realmente lo hicieron bien. Excepto porque terminaron de aniquilar nuestro espacio vital, son unos capos. ¡Lo usa todo el mundo! Pero todo el mundo, ¿eh? Y encima le añadieron la demoníaca confirmación de lectura. Uno sabe, cuando la requisitoria llega por WhatsApp, que el acoso ha escalado al nivel de tsunami. Excepto porque casi simultáneamente el teléfono hace un ruidito (otro ruidito, un nuevo ruidito) y la cara del contacto que te está rastreando surge dentro de un círculo al costado derecho de la pantalla del teléfono. Si no fuera tan siniestra, esa sonrisa-de-foto-de-perfil flotando como un ánima en pena en el display movería a risa. Pero hay algo peor: el modo de descartar los mensajes del mensajero de Facebook, que consiste en arrastrar el circulito sardónico hacia la base del display, un gesto que se hospeda entre el desdén y la repugnancia. Uno no les hace eso a los amigos, por favor.
A mí me da tanta cosa ese descartar obsceno que he llegado a tener dos docenas de globitos sonrientes apilados en un costado de la pantalla. Claro que, como no es posible dispersarlos, llegaba un punto en el que ya no recordaba quién había quedado en los niveles más bajos de la pila -otra sugestiva y probablemente involuntaria consecuencia de los circulitos flotantes- y me veía obligado a abrir todo, y ahí, perdido por perdido, empezaba a responder consultas, sugerencias, saludos y hasta felicitaciones por cumpleaños pretéritos y premios obsoletos.
En fin, habiendo ignorado los muchos WhatsApp y los mensajitos circulares de Facebook, mientras estás cargando las bolsas del supermercado en el baúl del coche o cuando finalmente te atendieron en el banco, te suena el celular. Es un alivio, en un punto. Tiene ese instante de paz que deviene del aceptar un hecho consumado. Porque ahora apagás el teléfono. Ya. Fue suficiente. Se terminó. ¿No me dejan en paz? Ahí tienen: apago el teléfono. Es la versión contemporánea de “El señor no está”. Es un portazo a distancia. Pero es una victoria efímera. Si no acaso pírrica.
Porque antes los teléfonos tenían códigos. Lo apagabas y listo. Ahora ya no es tan simple. Varias horas después, cuando vuelvas a encender el celular, la telefónica podría enviarle un SMS a esa persona que con tanta insistencia te estaba buscando, informándole que tu número está otra vez disponible. Una función muy útil, la mayoría de las veces, pero que le da a los pesados una precisión quirúrgica para volver a hostigarte.
Pero qué importancia tiene. Después de estar varias horas apagado o sin señal (¿recordás ese día de campo que te tomaste una vez y en el que descubriste que existe algo llamado silencio?), cuando esa pequeña pero frenética maquinaria vuelva a estar online, caerá en un trance de euforia sinfónica, como aquél Nokia de la primera Transformers, sólo que no disparará balas ni misiles, sino notificaciones. Meten un poco de miedo, la verdad. Mails, Skype, más WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Pinterest, actualizaciones de apps y del sistema operativo, alertas por tormentas, lluvias y vientos fuertes, llamadas perdidas, SMS por llamadas perdidas, y todo acompañado por los ringtones distintivos que oportunamente les asignaste, pero ahora entreverados y tartamudos, pisándose unos a otros, en una vibratoria estampida sónica que reíte de Creamfields.
Para cuando escampa, estás agotado. No sólo por el castigo sensorial, sino porque ahora te sentís en deuda con media ciudad. Qué digo. Con medio continente. Te das cuenta, en esta instancia, de que si no empezás a contestar ahora (son las once menos cuarto de la noche), la acumulación muy pronto se tornará ingobernable.
Una hora después, hacés un descubrimiento todavía más abrumador. Ninguno, ni uno solo de todos esos mensajes urgentes, imperiosos y apremiantes era ni urgente ni imperioso ni apremiante. Por eso hubo un tiempo en que podías decir “No estoy” y no pasaba nada. Hubo un tiempo en que no confundíamos el estar con el ser.
LA NACION



