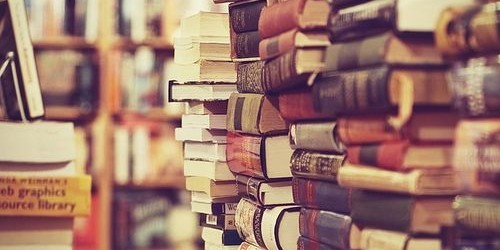
20 Nov El libro, una tecnología que persiste
Por Nora Bär
Volvió la Feria del Libro, experiencia irresistible si las hay. No importa que nos abrume la perspectiva de caminar horas por esos pasillos que parecen salidos de un universo borgeano o del film Interestelar, que nos confunda la inagotable oferta de títulos? y que los precios “con descuento” sean siempre más altos de lo que quisiéramos. Además de acercarnos a los escritores y de participar en charlas sobre los temas más diversos, desde la ciencia ficción hasta la pintura abstracta, a los aficionados a la lectura la Feria nos seduce con la promesa de la figurita difícil que puede deslumbrarnos.
Pasan las tecnologías, pero el libro persiste.
Según cuentan Leighton Reynolds y Nigel Wilson en Copistas y filólogos (Gredos, 1995), estas colecciones de ideas que nos resultan hoy tan naturales fueron una rareza hasta bien entrado el siglo V a.C., y junto con el objeto surgió el comercio: al parecer por esos días ya se dedicaba a la venta de libros un sector del mercado de Atenas.
Venían en forma de rollos, con el texto escrito sobre una de las caras. El lector debía desenrollarlos usando una mano para sostener la parte que ya había leído; pero como para llegar al final tenía que darle la vuelta completa, había que desenrollar todo el libro de nuevo antes de que otro pudiera usarlo.

El sistema no resultaba muy cómodo, en especial si a esto se le suma que generalmente estaban hechos de papiro, que se dañaban con facilidad, los textos se escribían sin división de palabras, la puntuación era rudimentaria, la acentuación no se había inventado, y en las obras dramáticas no se indicaban los cambios de parlamentos de los personajes o se omitían sus nombres. Antes de verificar una cita o comprobar una referencia resultaba más práctico confiar en la memoria que abrir el rollo.
Pero a pesar de los inconvenientes, todo indica que nada detuvo al lector ávido. El comercio aumentó, surgieron las primeras bibliotecas privadas y en el siglo IV a.C. los avances en la educación y en la ciencia dieron lugar a las bibliotecas públicas, entre las cuales la más célebre de la antigüedad fue sin duda la de Alejandría, una ciudad que se erigía en el norte de Egipto, en la zona más occidental del delta del Nilo.
La famosa biblioteca surgió como un agregado al “Museo” creado por Ptolomeo I, un metafórico templo para la adoración de las musas que, según cuenta Lionel Casson en Las bibliotecas del mundo antiguo (Edicions Bellaterra, 2003), fue algo así como una primitiva versión del think tank moderno. Sus miembros eran poetas, científicos y eruditos que se libraban de las innumerables molestias que nos alteran a las personas comunes: nombrados de por vida, disfrutaban de un sustancioso salario, estaban exentos de impuestos y gozaban de vivienda y alimento gratuitos “para que pudieran dedicar su tiempo a elevados fines intelectuales”, dice Casson.
Para abastecer y cultivar este think tank tan particular, los Ptolomeos no vacilaron en gastar cuantiosas sumas y en ejercer la arbitrariedad real para reunir la colección de libros y documentos más impresionante de su tiempo.
“Enviaron agentes con las bolsas repletas y órdenes de comprar el máximo de libros posible, de cualquier clase y de cualquier tema, y cuanto más antigua fuera la copia, mejor -destaca Casson-. Preferían los libros antiguos porque, decían, al haber sufrido menos procesos de recopiado, la posibilidad de errores en el texto era menor. Los agentes siguieron las instrucciones con tanto celo que (?) para atender la demanda que habían generado surgió una nueva industria: la «fabricación de copias antiguas».”
Era tal el valor que se asignaba a los libros que Ptolomeo III no dudó en desembolsar el equivalente a millones de dólares actuales ni en recurrir a la estafa para apoderarse de los rollos originales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Los hizo copiar y devolvió la copia a los atenienses.
En efecto, todo cambia, pero el libro de papel permanece (igual que algunas conductas humanas que siguen vigentes a través de milenios). Podemos tolerar que el avance arrollador de los medios electrónicos lo metamorfoseen, pero esperemos no tener que enfrentarnos con un futuro como el que Bradbury entrevió en Fahrenheit 451, y que nuestros descendientes no tengan que retirarse a los bosques a memorizar nuestros libros favoritos?
LA NACION



