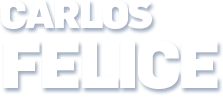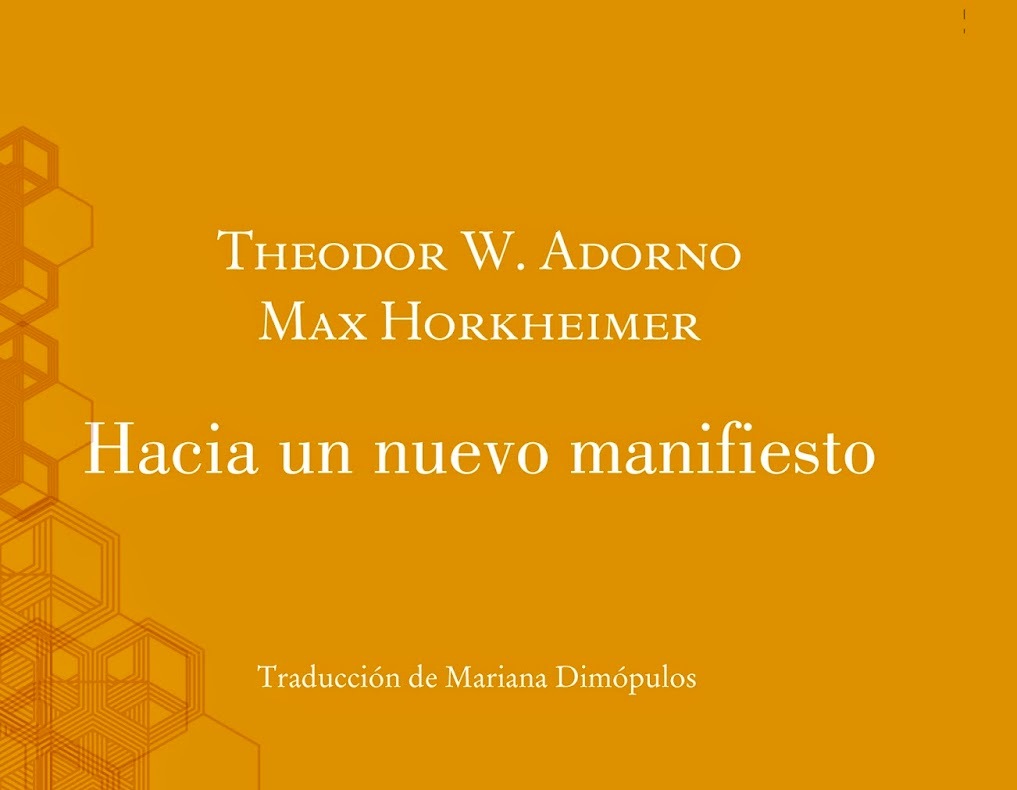
03 Sep Horkheimer y Adorno: Diálogo filosófico
Con el título Hacia un nuevo manifiesto (Eterna Cadencia), aparecen por primera vez en castellano las conversaciones que mantuvieron en 1956 las dos figuras fundamentales de la llamada Escuela de Francfort; en los fragmentos que anticipamos se abordan los vínculos entre teoría y acción y la idea de humanidad
Los diálogos entre Max Horkheimer y Theodor W. Adorno se extendieron a lo largo de nueve días (entre el 12 de marzo y el 2 de abril de 1956) y, según observa una nota preliminar a la edición original, Gretel Adorno se ocupó de consignarlos por escrito. El hecho de que no hayan sido grabados explica en parte la condición telegráfica de estos intercambios, que constituyen un testimonio no sólo de las coincidencias y divergencias de las figuras tutelares de la teoría crítica sino también del tono de la relación entre ambos.
2. Posibilidad histórica Trabajo, tiempo libre y libertad
12 de marzo [por la mañana]
Horkheimer: Teddie quisiera rescatar una pareja de con¬ceptos -teoría y praxis- que en si misma está superada.
Adorno: Desproporción entre el hecho de que se haya liquidado a los judíos, enterrándolos vivos porque no valían la segunda bala, y la teoría a partir de la que uno se promete que cambiará el mundo.
H: Están enfrentadas: la fe en el progreso, también del marxismo, y la opinión de que la historia no lo logrará.
A: Pero ese no es el punto de la controversia entre nosotros.
H: Usted defiende: hay que vivir de tal modo que en cien años las cosas estén mejor. Algo similar dice también el señor cura.
A: En la controversia se trata de si la historia lo puede lograr o no. Interpretación del “puede”. Por un lado, en el mundo están las posibilidades de lograrlo. Por el otro lado, todo está embrujado como bajo un hechizo.
Si se consiguiera romper este hechizo, entonces lograrlo sí que debería ser posible. Nos quieren convencer de que a la utopía le está puesto un límite por el condicionamiento del hombre; esto no es verdad. La posibilidad de lo no encadena¬do existe. En un mundo donde ya no exista el padecimiento sin sentido, Schopenhauer no tiene razón.
H: A la larga las cosas no pueden cambiar. Siempre existirá la posibilidad de la regresión a lo anterior. Esto significa tanto un alejamiento respecto del marxismo como de la ontología. No queda ni lo bueno ni lo malo, pero más bien lo malo que lo bueno. La conciencia crítica debe estar libre del marxismo que asegura: si se vuelven socialistas, todo irá bien. De la gente no ha de esperarse otra cosa que un sistema americano más o menos pulido. La diferencia entre nosotros consiste en que en el caso de Teddie hay también una porción de teología hablando al mismo tiempo; tengo la tendencia a decir: los buenos se nos mueren. Lo mejor sería planificación.
A: Si la planificación llevara a que no haya más mendigos, entonces la planificación misma perdería su rigidez mortuoria, entonces algo decisivo cambiaría.
H: Posible, pero también pensable que regrese a la barbarie.
A La posibilidad de la regresión siempre está dada.
En un mundo que estuviera planificado de tal forma que todo lo que uno hace sirva de un modo transparente al todo y ya no consista en llevar a cabo actividades absurdas, yo con gusto manejaría un ascensor dos horas por día.
H: Con esa tesis vamos a toda velocidad hacia el reformismo.
A: No hay forma de transformar la administración de un modo pacífico.
H: Esto no es del todo importante. Desde la Revolución no es posible estar seguro de que no haya una regresión.
Concepto de trabajo. Tanto en el marxismo como en el mundo burgués se evita con cuidado que a los hombres les quede abierta de algún modo la posibilidad de regresar a la fase precivilizatoria, esa fase en que el hombre huye del trabajo, en cierto modo, refugiándose en la niñez.
A: Qué hacer en el tiempo libre.
H: El hombre vale según lo que trabaje. Precisamente aquí corresponde el concepto de libertad.
A: Libertad respecto del trabajo.
H: La libertad no es que yo pueda acumular, sino que no necesite acumular.
A: Eso ya está presente también en Marx. Por un lado, Marx se imaginaba la liberación del trabajo. Por otro lado, un gran brillo cae sobre el trabajo social, ambos momentos no están correctamente articulados. Marx no criticó la ideología del trabajo porque usó él mismo el concepto de trabajo para poder cerrar cuentas con la clase burguesa.
H: Aquí hay que desplegar una dialéctica. Los hombres reprimen sus propias pulsiones caóticas que quieren hacerlos salir del trabajo, y de este modo el trabajo se vuelve para ellos algo sagrado.
A: En lugar de la idea de la libertad respecto del trabajo aparece que uno puede elegir su trabajo. Autodeterminación significa que yo puedo deslizarme, dentro de la división del trabajo ya trazada, en el sector que me prometa la mayor tajada.
H: Es una idea deplorable que la libertad consista en la autodeterminación, que no sea posible imaginarse bajo esta denominación otra cosa que el hecho de poder elegir por sí mismo el trabajo que antes ordenaba el señor; pero el señor no se ha determinado a sí mismo.
A: El concepto de autodeterminación no tiene nada que ver con la libertad. […] El trabajo, que en verdad dentro de la sociedad es una relación ya delineada, se reinterpreta de tal modo como si fuera la libertad misma.
H: Castigos barbáricos en la zona del Este cuando alguien no cumple con su deber. Con esto se conecta inmediatamente la ideología del consumo en ambas mitades del mundo. El opuesto del trabajo es visto meramente como consumo.
A: Karl Kraus: el hombre no ha sido creado como consumidor o como productor, sino como hombre.
H: Hoy se habla para esto de “partners” sociales.
A: Todos los opuestos son metidos en la misma bolsa.
H: Todavía no hemos llegado a las causas de por qué es algo tan horroroso cuando en la sociedad burguesa, ya en Roma, alguien toca por deseo el cuerpo de una mujer. Esto está relacionado con lo más grave y con lo mejor. La repelencia frente al mundo del intercambio se ha refugiado allí, en el amor ha de conservarse lo no burgués.
A: Los tabúes sexuales burgueses están seguramente en relación con el iusprimae noctis [derecho de la primera noche o sencillamente derecho de pernada]. Las mujeres deben conseguir disponer de sí mismas, las personas se convierten en sí mismas en su propiedad. Esto se ve amenazado por la sexualidad, y así queda condicionada la hostilidad sexual permanente.
[…]
H: En el mundo domina un único himno al trabajo, pero tampoco es solamente negativo. Maquiavelo.
A: La felicidad está en relación con el trabajo.
H: Lo peor es permutar trabajo y felicidad.
A: El esfuerzo también forma parte de la felicidad sexual.
Es verdad que el trabajo es también la felicidad, pero eso nosepuede decir. ¿O será que solo tenemos nuestra felicidad en el trabajo porque somos nosotros mismos burgueses?
H: Freud: pulsión de muerte.
4. Idea de la humanidad
13 de marzo [por la mañana]
H: No creo que todo vaya a ir bien, pero sí que la idea de que todo irá bien significa algo muy decisivo.
A Esto está conectado con la racionalidad. Los hombres hacen todo de un modo mucho más terrible que los anima¬les, pero la idea de que podría ser distinto se les ocurrió solo a los humanos.
H: A hombres puntuales, no a la humanidad.
A: ¿No es eso contingente? Lo que importa es que la es¬pecie esté organizada de tal modo que siga manteniendo la idea de la duración. De esta forma será empujada también a la idea de que la violencia no es necesaria.
Una vez que nos ponemos a reflexionar sobre el tema de la autopreservación, necesariamente acabamos más allá, porque nos topamos con el hecho de que la autopreservación desenfrenada siempre acaba en la destrucción.
H: Para mí es escandaloso que se crea que si la gente se entendiera se habría alcanzado algo esencial. En realidad, la naturaleza entera debería temblar frente a esto. Por el contrario, lo bueno será que se mantengan uno a otro en jaque.
A: Eso resultaría en la confraternidad de los líderes, en el monopolio universal; si lo hicieran los pueblos sería mejor.
H: Sería igual de malo. Cada nueva generación debe volver a ser civilizada.
A: Eso no lo creo del todo. Yo creo en verdad que hay una suerte de proceso progresivo hacia una mayor diferenciación. Se convierten en Kruschevs porque una y otra vez les dan un palo por la cabeza.
H: Eso es exactamente lo que sostiene Herbert Marcuse.
A Yo no creo que los hombres vengan al mundo origina¬riamente malos.
H: No son ni malos ni buenos, solo quieren subsistir.
A: De ningún modo son tan terribles en su origen.
H: Tal como ha sido formulado hasta ahora, se trata de una superstición. La superstición es siempre la creencia en el mal. No es que al final los hombres se entenderán y todo resultará un idilio. Pero nosotros debemos salvar la idea que usted ha desarrollado.
A: ¿No es eso que los hombres hacen a la naturaleza, más bien, una proyección de lo que se hacen entre sí? ¿Un golpear hacia afuera porque ellos mismos son humillados una y otra vez?
H: Es posible. La impotencia de esta idea está conectada con el hecho de que hasta ahora siempre haya sido mal formulada. Quizá haya que formular en cierto modo directa¬mente, y de manera consciente, un error en el que uno cree. Kant: en realidad hay que creer contra el entendimiento.
A: En su caso los intentos de mediación son muy forzados.
H: Nuestra pregunta es: ¿a partir de qué intereses escribimos nosotros desde el momento en que ya no hay partido, desde el momento en que la revolución se ha vuelto improbable? A esto yo respondería: para que todo vaya bien, según este criterio medimos todo lo demás. Es probable que otra cosa no podamos hacer. Esto está relacionado con el lenguaje. Todo lo intelectual tiene relación con el lenguaje. Es en el lenguaje que puede desarrollarse la idea de que todo debe salir bien.
A: En Marx el lenguaje no juega ningún papel, él es positivista. Kant no es solamente ideología. Hay allí presente, de algún modo, el llamamiento a la especie, a la humanidad frente a la limitación de lo particular. En su caso la idea de la libertad está definida como idea de la humanidad. Y allí también está presente lo siguiente: que la pregunta de si los hombres son solo seres naturales está ligada esencialmente a la mera condición natural que significa el individuo aislado. Pero Kant vio que el concepto de libertad no reside en el sujeto individual, sino que solo puede ser concebido en la entera constitución de la humanidad. La libertad consiste, en verdad, solo en la realización de la humanidad.
LA NACION