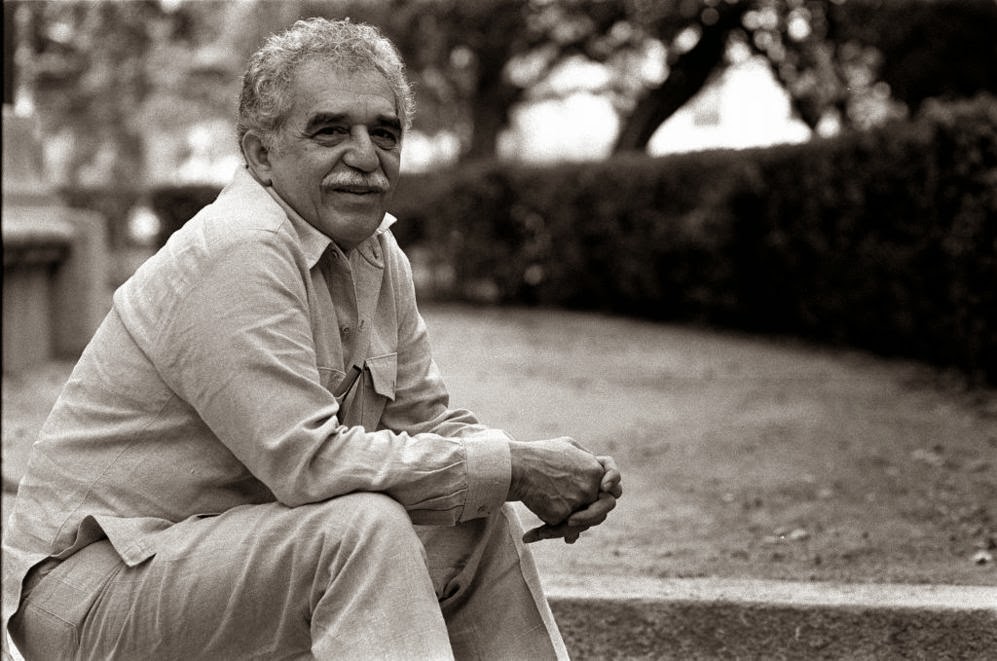
10 Aug Gabriel García Márquez: el padre de las exageraciones
Por Sergio Ramírez
Gabriel García Márquez es un clásico que no tardó en entrar en las barberías, en las galleras y en los billares, sitios donde se suele consagrar la literatura mejor que en los recintos de las academias y en las aulas de las universidades.
Desde que apareció Cien años de soledad, y su fama se extendió por América Latina como un reguero de pólvora encendido en alegres chisporroteos, más de algún barbero, mientras triscaba con las tijeras encima de la cabeza del cliente, hablaba de los médicos invisibles que lo habían operado con éxito, dando entera razón al novelista; lo mismo que al rodear la mesa de carambola en busca del mejor tiro, el jugador diestro recordaba a Mauricio Babilonia entrando al cine de la esquina seguido por el enjambre de mariposas amarillas; y los galleros que cazaban las apuestas en los palenques encendidos de gritos se regodeaban en el recuerdo de las parrandas ruidosas y las comilonas desaforadas en casa de Petra Cotes, donde habían amanecido no pocas veces en compañía de Aureliano Segundo; y quién no había visto en los pueblos abrasados por la resolana a Remedios la bella subir a los cielos llevándose consigo las sábanas del tendedero.
Esta magia de la literatura que hace al lector compartir el mundo de mentiras de una novela como si viviera en ella, y como si todo lo que se le cuenta lo hubiera experimentado ya en su propia vida, es la que ilumina la escritura de ficciones de García Márquez, un procedimiento de narrar aprendido, según relata él mismo, de la naturalidad con que en su casa oía contar las historias más sorprendentes como si fueran asunto de todos los días: “Había que contar el cuento, simplemente, como lo contaban los abuelos. Es decir, en un tono impertérrito, con una seriedad a toda prueba que no se alteraba aunque se les estuviera cayendo el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando”.
En la literatura la soberanía de la mentira es la herencia de Cervantes, y es de esta manera como el mundo de La Mancha tiene su continuidad en el Caribe de García Márquez. Contar con naturalidad, contar con naturaleza. “Él es la vida y la naturaleza”, dice de Cervantes Rubén Darío.
En cuanto a la manera de contar, García Márquez hace lo mismo como periodista, impertérrito frente a los hechos más desaforados, aquellos que la realidad saca de madre y que no necesitan de exageración alguna, tal como en Relato de un náufrago cuenta la historia del tripulante de un barco de la Marina de Guerra de Colombia que cayó al agua y se pasó diez días en alta mar, sin agua ni alimentos. Es la misma manera en que relata Bernal Díaz del Castillo los hechos de la conquista de México, en una magistral crónica que escribió para oponerla a la de López de Gómara, que nunca estuvo en el teatro de los acontecimientos, sino que los reconstruía desde lejos, en sus cómodos aposentos de Valladolid.
En García Márquez conviven el cronista de hechos y el narrador de mentiras, y es la misma mano la que escribe en ambas instancias, que pueden parecer hermanas siamesas pero entran en disputa, nada menos que la disputa por separar la verdad de la mentira, mientras tanto esa mano busca mantener a raya la tentación de adornar y trastocar a mejor conveniencia literaria las verdades cuando escribe el periodista.
En Bernal no existe sombra de imaginación que lo aturda, y quiere ser fiel a los hechos que recuerda, tal como los recuerda. Es sólo un soldado convertido en cronista por la fuerza de la necesidad. Su procedimiento es alejarse de la mentira para parecer real, y no un impostor como juzga a López de Gómara: “Y aquí dice el cronista Gómara en su historia que, por venir el río tinto en sangre, los nuestros pasaron sed, por culpa de la sangre”, se burla. El procedimiento de construir la realidad no admite exageraciones gratuitas ni imposiciones mentirosas. Para parecer real, la realidad tiene que copiarse a sí misma. Y menos, volverla mítica. Las heridas, los sufrimientos, las marchas agotadoras se bastan a sí mismas. Por el contrario, López de Gómara quiere que su historia se vea “tan apacible cuanto nueva por su variedad de cosas, y tan notable como deleitosa por sus muchas extrañezas”, y no vacila en entrometer a los santos en las batallas, como los dioses de Homero que espada en mano favorecen siempre a sus héroes preferidos, su parentela terrena.
En Noticia de un secuestro el recurso narrativo clave de García Márquez es el de asumir el papel de testigo presencial en nombre del lector. Un testigo presencial veraz, y éste es un ardid literario que no busca falsear, sino atraer al que lee hacia las interioridades de un hecho de violencia de los que América Latina sigue presenciando cada día.
El 7 de noviembre de 1990, la periodista Maruja Pachón fue secuestrada en Bogotá junto con su cuñada Beatriz, por órdenes de una alianza de jefes narcos conocidos como “Los Extraditables”. Los narcos, que ya tenían a otros rehenes importantes en su poder, sólo aceptarían liberarlos a todos cuando el gobierno de Colombia se comprometiera a no extraditarlos a ellos a Estados Unidos. El narrador no se propone explicar el contexto de los hechos, sino los hechos mismos con precisión de detalles. Lo sabremos desde el principio, cuando nos informa dónde se sentaba Maruja y dónde Beatriz en el coche, al momento en que éste es detenido por la fuerza; la hora del secuestro, el paraje de Bogotá donde ocurre, el detalle de que los árboles del Parque Nacional no tengan hojas en esa época del año.
Nada depende de los vuelos de la imaginación, sino del reporte de los datos reunidos que asumen una forma literaria simple, escueta, de párrafos cortos y cortantes alejados de las hipérboles tan conocidas de García Márquez. Oculta esa mano, aunque a veces no deje de enseñarla; cuando habla de la casa donde las secuestradas han sido llevadas, nos dice que se darían cuenta de que daba a un potrero apacible donde pacían corderos pascuales y gallinas desperdigadas. Esta prosa enseña su marca, como un sello de agua. Pero no pierde nunca el hilo que debe hilvanar, el de los hechos desnudos, contados sin distorsiones, dilaciones ni desvíos, para mostrarnos que estamos frente a la realidad. Igual nos parece que lo estamos al leer Cien años de soledad, pero la dimensión literaria en que penetramos es diferente. En una novela, de antemano sabemos que seremos engañados; en un relato periodístico, rechazamos ser engañados.
Apenas el lector percibiera que el periodista escribe encerrado en su cubículo de la redacción y que basándose en unos cuantos datos a mano inventa el resto de los hechos, concediéndose las licencias naturales a un novelista, el relato perdería crédito. En la escritura, todo debajo del cielo tiene su tiempo: tiempo de mentir, tiempo de ser verídico. En el relato periodístico, la mentira graciosa de la novela se convierte en falsedad. Pero ese mismo lector le dará todo ese mismo crédito al cronista si está seguro de que, comprometido a contar hechos verídicos, es capaz de hacerlo con el estilo y la garra de un buen novelista, usando ganchos y ardides que sirvan para atrapar su atención. Es sobre la base de esa habilidad como el relato resulta compuesto de acuerdo a una tensión constante y un ritmo que no pierde aliento, y es así como el cronista prepara sus sorpresas, oculta datos y sabe revelarlos en el momento preciso, según las técnicas que la narración de hechos literarios le presta a la narración de hechos periodísticos. Así ocurre en otra crónica maestra, “Asalto al Palacio”.
García Márquez no había estado nunca en Nicaragua cuando escribió esta crónica acerca de la toma del Palacio Nacional en Managua, ejecutada un 22 de agosto de 1978 por un comando guerrillero del Frente Sandinista. Lo único que sabía del país era que lo dominaba una dictadura dinástica de medio siglo, fundada por Anastasio Somoza, el asesino del general Sandino que se había alzado contra las tropas de intervención de Estados Unidos; que allí había nacido Rubén Darío, un poeta del que sabía no pocos poemas de memoria, y que tenía un lago de diez mil kilómetros cuadrados, poblado por feroces tiburones que no temían al agua dulce.
Un nuevo asalto. Porque las espectaculares acciones de guerra de los sandinistas conquistaron desde antes su atención entusiasta; años atrás había entrevistado en La Habana a los miembros del comando que el 22 de diciembre de 1974 asaltó la casa de un prominente somocista, José María Castillo, en el curso de una recepción navideña en honor del embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, quien se había retirado poco antes, y no era intención del comando apresarlo para no meterse en líos mayores. Esa vez también Somoza fue doblegado y consintió en la liberación de los presos políticos, en la divulgación por prensa, radio y televisión de un manifiesto de los rebeldes, y en la entrega de un millón de dólares. Fruto de esas entrevistas fue su guión cinematográfico El asalto o El secuestro, para una película que nunca se filmó.
Esto de no haber estado nunca antes en Nicaragua tiene relevancia, porque “Asalto al Palacio” parece el relato no sólo de un testigo presencial de aquel acontecimiento que desbordó los pobres límites de lo creíble para entrar en el reino de la imaginación, sino también el de alguien que tiene estrecha familiaridad con un país del traspatio imperial donde los jóvenes pugnaban por su liberación, sin importarles su propia vida.
Que un grupo improvisado de 25 guerrilleros disfrazados de soldados de las tropas de elite de la Guardia Nacional de Somoza tomara el Palacio Nacional para dar aquel golpe maestro que cimbró los cimientos de la dictadura parece una exageración propia de García Márquez, que es el padre de las exageraciones. Huésped frecuente como era del general Omar Torrijos, igual que lo era Graham Greene, se había traslado a Panamá ante la inminencia de la llegada del comando, una vez cumplidas sus demandas por Somoza, porque Torrijos tenía listo un avión para transportarlos.
Apenas aterrizaron junto con los prisioneros rescatados de las cárceles somocistas, Gabo, con la complicidad de Torrijos, los buscó en el cuartel de Tinajita, una instalación militar adonde eran llevados, mientras se tramitaba su asilo político, toda suerte de guerrilleros, perseguidos y exiliados de la América de los años setenta, ensombrecida por la más formidable colección de dictaduras militares que había visto nunca el continente.
Fueron dos sesiones de entrevistas, la primera llena de relatos entusiastas y atropellados, pero la segunda vez logró aplacar el desorden y se dispuso a escucharlos en serio, ya con la libreta de cronista en la mano, de modo que pudo entrevistar, sobre la base de preguntas exhaustivas, al jefe del operativo, el comandante Edén Pastora, el número Cero; al comandante Hugo Torres, el número Uno; y a la comandante Dora María Téllez, la número Dos, quienes habían dirigido la increíble operación. Todos los miembros del comando se identificaban con un número. El comandante Hugo Torres, el que a falta de sueño había oído pasar trenes por su cabeza mientras duraban las negociaciones con Somoza, sostenidas a través del arzobispo de Managua, se durmió durante esa segunda sesión, la cabeza sobre la mesa, mientras la voz de Gabo le llegaba como un susurro que poco a poco se fue apagando.
Cuando terminaron, la libreta de Gabo llena de datos, porque el uso de una grabadora siempre ha estado prohibido en su práctica de periodista, no había nada que inventar, ni que exagerar. La historia, madre de hazañas, de invenciones y exageraciones, lo había hecho todo. Ahora había que contarlo.. es un clásico que no tardó en entrar en las barberías, en las galleras y en los billares, sitios donde se suele consagrar la literatura mejor que en los recintos de las academias y en las aulas de las universidades.
Desde que apareció Cien años de soledad, y su fama se extendió por América Latina como un reguero de pólvora encendido en alegres chisporroteos, más de algún barbero, mientras triscaba con las tijeras encima de la cabeza del cliente, hablaba de los médicos invisibles que lo habían operado con éxito, dando entera razón al novelista; lo mismo que al rodear la mesa de carambola en busca del mejor tiro, el jugador diestro recordaba a Mauricio Babilonia entrando al cine de la esquina seguido por el enjambre de mariposas amarillas; y los galleros que cazaban las apuestas en los palenques encendidos de gritos se regodeaban en el recuerdo de las parrandas ruidosas y las comilonas desaforadas en casa de Petra Cotes, donde habían amanecido no pocas veces en compañía de Aureliano Segundo; y quién no había visto en los pueblos abrasados por la resolana a Remedios la bella subir a los cielos llevándose consigo las sábanas del tendedero.
Esta magia de la literatura que hace al lector compartir el mundo de mentiras de una novela como si viviera en ella, y como si todo lo que se le cuenta lo hubiera experimentado ya en su propia vida, es la que ilumina la escritura de ficciones de García Márquez, un procedimiento de narrar aprendido, según relata él mismo, de la naturalidad con que en su casa oía contar las historias más sorprendentes como si fueran asunto de todos los días: “Había que contar el cuento, simplemente, como lo contaban los abuelos. Es decir, en un tono impertérrito, con una seriedad a toda prueba que no se alteraba aunque se les estuviera cayendo el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando”.
En la literatura la soberanía de la mentira es la herencia de Cervantes, y es de esta manera como el mundo de La Mancha tiene su continuidad en el Caribe de García Márquez. Contar con naturalidad, contar con naturaleza. “Él es la vida y la naturaleza”, dice de Cervantes Rubén Darío.
En cuanto a la manera de contar, García Márquez hace lo mismo como periodista, impertérrito frente a los hechos más desaforados, aquellos que la realidad saca de madre y que no necesitan de exageración alguna, tal como en Relato de un náufrago cuenta la historia del tripulante de un barco de la Marina de Guerra de Colombia que cayó al agua y se pasó diez días en alta mar, sin agua ni alimentos. Es la misma manera en que relata Bernal Díaz del Castillo los hechos de la conquista de México, en una magistral crónica que escribió para oponerla a la de López de Gómara, que nunca estuvo en el teatro de los acontecimientos, sino que los reconstruía desde lejos, en sus cómodos aposentos de Valladolid.
En García Márquez conviven el cronista de hechos y el narrador de mentiras, y es la misma mano la que escribe en ambas instancias, que pueden parecer hermanas siamesas pero entran en disputa, nada menos que la disputa por separar la verdad de la mentira, mientras tanto esa mano busca mantener a raya la tentación de adornar y trastocar a mejor conveniencia literaria las verdades cuando escribe el periodista.
En Bernal no existe sombra de imaginación que lo aturda, y quiere ser fiel a los hechos que recuerda, tal como los recuerda. Es sólo un soldado convertido en cronista por la fuerza de la necesidad. Su procedimiento es alejarse de la mentira para parecer real, y no un impostor como juzga a López de Gómara: “Y aquí dice el cronista Gómara en su historia que, por venir el río tinto en sangre, los nuestros pasaron sed, por culpa de la sangre”, se burla. El procedimiento de construir la realidad no admite exageraciones gratuitas ni imposiciones mentirosas. Para parecer real, la realidad tiene que copiarse a sí misma. Y menos, volverla mítica. Las heridas, los sufrimientos, las marchas agotadoras se bastan a sí mismas. Por el contrario, López de Gómara quiere que su historia se vea “tan apacible cuanto nueva por su variedad de cosas, y tan notable como deleitosa por sus muchas extrañezas”, y no vacila en entrometer a los santos en las batallas, como los dioses de Homero que espada en mano favorecen siempre a sus héroes preferidos, su parentela terrena.
En Noticia de un secuestro el recurso narrativo clave de García Márquez es el de asumir el papel de testigo presencial en nombre del lector. Un testigo presencial veraz, y éste es un ardid literario que no busca falsear, sino atraer al que lee hacia las interioridades de un hecho de violencia de los que América Latina sigue presenciando cada día.
El 7 de noviembre de 1990, la periodista Maruja Pachón fue secuestrada en Bogotá junto con su cuñada Beatriz, por órdenes de una alianza de jefes narcos conocidos como “Los Extraditables”. Los narcos, que ya tenían a otros rehenes importantes en su poder, sólo aceptarían liberarlos a todos cuando el gobierno de Colombia se comprometiera a no extraditarlos a ellos a Estados Unidos. El narrador no se propone explicar el contexto de los hechos, sino los hechos mismos con precisión de detalles. Lo sabremos desde el principio, cuando nos informa dónde se sentaba Maruja y dónde Beatriz en el coche, al momento en que éste es detenido por la fuerza; la hora del secuestro, el paraje de Bogotá donde ocurre, el detalle de que los árboles del Parque Nacional no tengan hojas en esa época del año.
Nada depende de los vuelos de la imaginación, sino del reporte de los datos reunidos que asumen una forma literaria simple, escueta, de párrafos cortos y cortantes alejados de las hipérboles tan conocidas de García Márquez. Oculta esa mano, aunque a veces no deje de enseñarla; cuando habla de la casa donde las secuestradas han sido llevadas, nos dice que se darían cuenta de que daba a un potrero apacible donde pacían corderos pascuales y gallinas desperdigadas. Esta prosa enseña su marca, como un sello de agua. Pero no pierde nunca el hilo que debe hilvanar, el de los hechos desnudos, contados sin distorsiones, dilaciones ni desvíos, para mostrarnos que estamos frente a la realidad. Igual nos parece que lo estamos al leer Cien años de soledad, pero la dimensión literaria en que penetramos es diferente. En una novela, de antemano sabemos que seremos engañados; en un relato periodístico, rechazamos ser engañados.
Apenas el lector percibiera que el periodista escribe encerrado en su cubículo de la redacción y que basándose en unos cuantos datos a mano inventa el resto de los hechos, concediéndose las licencias naturales a un novelista, el relato perdería crédito. En la escritura, todo debajo del cielo tiene su tiempo: tiempo de mentir, tiempo de ser verídico. En el relato periodístico, la mentira graciosa de la novela se convierte en falsedad. Pero ese mismo lector le dará todo ese mismo crédito al cronista si está seguro de que, comprometido a contar hechos verídicos, es capaz de hacerlo con el estilo y la garra de un buen novelista, usando ganchos y ardides que sirvan para atrapar su atención. Es sobre la base de esa habilidad como el relato resulta compuesto de acuerdo a una tensión constante y un ritmo que no pierde aliento, y es así como el cronista prepara sus sorpresas, oculta datos y sabe revelarlos en el momento preciso, según las técnicas que la narración de hechos literarios le presta a la narración de hechos periodísticos. Así ocurre en otra crónica maestra, “Asalto al Palacio”.
García Márquez no había estado nunca en Nicaragua cuando escribió esta crónica acerca de la toma del Palacio Nacional en Managua, ejecutada un 22 de agosto de 1978 por un comando guerrillero del Frente Sandinista. Lo único que sabía del país era que lo dominaba una dictadura dinástica de medio siglo, fundada por Anastasio Somoza, el asesino del general Sandino que se había alzado contra las tropas de intervención de Estados Unidos; que allí había nacido Rubén Darío, un poeta del que sabía no pocos poemas de memoria, y que tenía un lago de diez mil kilómetros cuadrados, poblado por feroces tiburones que no temían al agua dulce.
Un nuevo asalto. Porque las espectaculares acciones de guerra de los sandinistas conquistaron desde antes su atención entusiasta; años atrás había entrevistado en La Habana a los miembros del comando que el 22 de diciembre de 1974 asaltó la casa de un prominente somocista, José María Castillo, en el curso de una recepción navideña en honor del embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, quien se había retirado poco antes, y no era intención del comando apresarlo para no meterse en líos mayores. Esa vez también Somoza fue doblegado y consintió en la liberación de los presos políticos, en la divulgación por prensa, radio y televisión de un manifiesto de los rebeldes, y en la entrega de un millón de dólares. Fruto de esas entrevistas fue su guión cinematográfico El asalto o El secuestro, para una película que nunca se filmó.
Esto de no haber estado nunca antes en Nicaragua tiene relevancia, porque “Asalto al Palacio” parece el relato no sólo de un testigo presencial de aquel acontecimiento que desbordó los pobres límites de lo creíble para entrar en el reino de la imaginación, sino también el de alguien que tiene estrecha familiaridad con un país del traspatio imperial donde los jóvenes pugnaban por su liberación, sin importarles su propia vida.
Que un grupo improvisado de 25 guerrilleros disfrazados de soldados de las tropas de elite de la Guardia Nacional de Somoza tomara el Palacio Nacional para dar aquel golpe maestro que cimbró los cimientos de la dictadura parece una exageración propia de García Márquez, que es el padre de las exageraciones. Huésped frecuente como era del general Omar Torrijos, igual que lo era Graham Greene, se había traslado a Panamá ante la inminencia de la llegada del comando, una vez cumplidas sus demandas por Somoza, porque Torrijos tenía listo un avión para transportarlos.
Apenas aterrizaron junto con los prisioneros rescatados de las cárceles somocistas, Gabo, con la complicidad de Torrijos, los buscó en el cuartel de Tinajita, una instalación militar adonde eran llevados, mientras se tramitaba su asilo político, toda suerte de guerrilleros, perseguidos y exiliados de la América de los años setenta, ensombrecida por la más formidable colección de dictaduras militares que había visto nunca el continente.
Fueron dos sesiones de entrevistas, la primera llena de relatos entusiastas y atropellados, pero la segunda vez logró aplacar el desorden y se dispuso a escucharlos en serio, ya con la libreta de cronista en la mano, de modo que pudo entrevistar, sobre la base de preguntas exhaustivas, al jefe del operativo, el comandante Edén Pastora, el número Cero; al comandante Hugo Torres, el número Uno; y a la comandante Dora María Téllez, la número Dos, quienes habían dirigido la increíble operación. Todos los miembros del comando se identificaban con un número. El comandante Hugo Torres, el que a falta de sueño había oído pasar trenes por su cabeza mientras duraban las negociaciones con Somoza, sostenidas a través del arzobispo de Managua, se durmió durante esa segunda sesión, la cabeza sobre la mesa, mientras la voz de Gabo le llegaba como un susurro que poco a poco se fue apagando.
Cuando terminaron, la libreta de Gabo llena de datos, porque el uso de una grabadora siempre ha estado prohibido en su práctica de periodista, no había nada que inventar, ni que exagerar. La historia, madre de hazañas, de invenciones y exageraciones, lo había hecho todo. Ahora había que contarlo.
LA NACION



