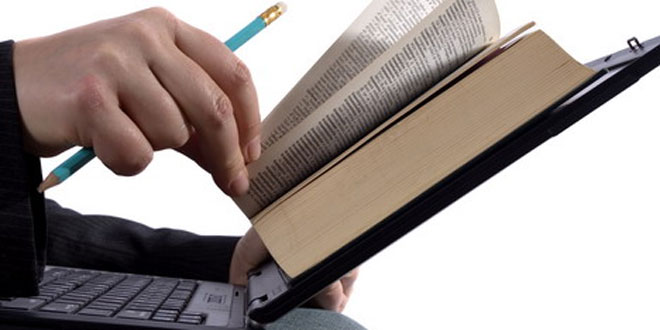
18 Dec La alta cultura en la era de la dispersión
Por Mori Ponsowy
Dicen que en un antiguo poblado judío vivía un rabino, sabio pero severo, que nunca dejaba de predicar la virtud entre los aldeanos. No sólo lo hacía ante la congregación de fieles sino, también, cada vez que se topaba con alguien por las calles del pueblo. Con el tiempo, cansados de escuchar siempre lo mismo, los vecinos empezaron a esquivarlo. Al verlo venir, cambiaban de rumbo o apuraban el paso, como si tuvieran urgencia por estar en otro lado. El rabino, entonces, decidió cambiar de estrategia: como ya nadie parecía dispuesto a oírlo buenamente, empezó a predicar a voz en cuello de madrugada, despertando a todos los que durante el día no habían querido escucharlo.
Me acordé de ese relato hace poco, cuando vi por YouTube el debate entre Gilles Lipovetsky y Mario Vargas Llosa, realizado en el Instituto Cervantes de Madrid en ocasión del lanzamiento de La civilización del espectáculo . En ese libro, el Nobel peruano analiza algunos de los cambios culturales provocados por las nuevas tecnologías. La obra puede ser leída como un lamento moral por el modo en que la industria del entretenimiento ha invadido lo que hasta hace poco era territorio exclusivo de la alta cultura. “Si la cultura es puramente entretenimiento, no importa nada”, afirmó Vargas Llosa al principio del debate. “Pero si la cultura significa mucho más -explicó-, entonces sí es preocupante. Y yo sí creo que la cultura es mucho más. No sólo por el placer que provoca, sino porque el tipo de sensibilidad, de imaginación, de apetitos y deseos que el gran arte produce en un individuo, arma y equipa a ese individuo para vivir mejor, para ser más lúcido de lo que anda bien y lo que anda mal en el mundo, y porque una sensibilidad, así formada, le permite defenderse mejor contra la adversidad y gozar más o, en todo caso, sufrir menos.”
¿Qué será de las próximas generaciones, qué será del mundo -se pregunta Vargas Llosa- si la sensibilidad que nació en nosotros tras leer a los rusos, a Víctor Hugo o a Proust, desaparece por completo? Con frecuencia he sentido la misma preocupación: veo a mi hijo adolescente leer cada vez menos, constato cómo yo misma he dejado de hacerlo con la concentración de antes y temo por la pérdida de una costumbre que forjó mi identidad. Sin embargo, mientras escuchaba a Vargas Llosa algo empezó a incomodarme. “Haber podido leer a Joyce, haber podido leer y gozar con Góngora, ha enriquecido mi vida enormemente,” decía el escritor en la pantalla de mi compu. “Y no sólo por el placer de aquellas experiencias culturales, sino porque me hizo entender mejor la política y las relaciones humanas. Llenó una vida, de la que la religión había desaparecido cuando yo era muy joven, de una espiritualidad que sin esas cosas yo no hubiera tenido.”
Yo también leí a Joyce. Para entender el Ulises tomé un curso de todo un año y fue de las mejores cosas -de las más memorables y conmovedoras- que he hecho en mi vida. Sin embargo, no podría jurar que gracias a esa lectura ahora entiendo mejor el mundo, que mi mirada ahora goza de una profundidad imposible de adquirir de otra manera ni, mucho menos, que por eso soy mejor persona que mi vecino del piso de arriba o que la señora que viene a planchar a casa.
Escribo esto, y dudo, y me sorprendo. ¿He dejado de pensar que la sociedad del espectáculo nos hace más tolerantes hacia la mediocridad? ¿Es que de pronto estoy de acuerdo con que el arte vale en la medida en que nos distraiga, nos sorprenda, sea fácil o nos haga sonreír? ¿Es que me parece bien que todo -¡incluso la política! ¡Incluso la literatura!- deba ser subido al ciberespacio para cobrar entidad y ser tomado en cuenta por las masas? No. No es que haya cambiado por completo de opinión, pero confieso que sentí vergüenza ajena cuando Vargas Llosa afirmó, sin sonrojarse, que “la alta cultura es inseparable de la libertad porque la alta cultura ha sido siempre crítica”, que “fue la cultura la que nos hizo comprender que la esclavitud era injusta”, y que “cuando Proust escribía no sabía que estaba luchando por la libertad, pero es lo que estaba haciendo”. Mirando la compu, recordé a la Madre Benilde, la monja que nos daba clases de religión en secundaria, a la que un día le dije que había dejado de creer en Dios. “Pero, hijita: ¿sin Dios, cómo haríamos para no caer constantemente en la senda del mal?” En ese momento no supe qué contestar, pero me dio la impresión de que algo fallaba en su razonamiento.
Una de las características de la sociedad del espectáculo es el modo en que banaliza la cultura: los acordes del movimiento coral de la Novena de Beethoven, replicados por un sintetizador, sirven como música de fondo a un comercial de shampoo; la política es menos argumentativa que nunca y se convierte en gesta épica aun en tiempos de paz; un noticiero muestra el cadáver de un suicida y, segundos después, las piernas desnudas de una modelo que baila contoneando las caderas. A Vargas Llosa -como a tantos de nosotros- le preocupa esta tendencia omnipresente a trivializar, a borrar fronteras entre lo que es arte y lo que no, a equiparar el carnaval y la acrobacia con el mejor teatro, a igualar hacia abajo, en vez de educar en los valores del buen gusto. Sin embargo, una cosa es abogar para que no desaparezca el gran arte y otra, bien distinta, sostener que la alta cultura nos hace mejores personas y que su desaparición traería aparejada la muerte de la ética.
Cuando la Madre Benilde preguntó cómo haríamos para ser buenos si Dios no existía, se hacía eco de la preocupación de tantos creyentes que, a lo largo de la historia, han pensado que la religión es la base de la ética. De la misma manera, cuando Vargas Llosa se pregunta dónde irá a parar el mundo si desaparece la alta cultura, se hace eco de esa creencia que afirma que la lectura de los clásicos opera directamente sobre nuestra sensibilidad moral. Pero, ¿será así, realmente? ¿El camino hacia la bondad, el respeto y la empatía es sólo uno o, acaso, hay distintos modos de llegar a la misma meta?
Ciertamente, la alta cultura es una vía que puede contribuir al cultivo de una mayor sensibilidad, pero no creo que sea la única, como tampoco creo que un alto nivel cultural garantice altruismo alguno. Así como las religiones con frecuencia han conducido a niveles nefastos de intolerancia, sobran ejemplos de personas y sociedades muy cultas que defendieron totalitarismos de toda índole. En esta línea argumentó Gilles Lipovetsky, en oposición a Vargas Llosa. “Usted piensa que la alta cultura es un contrapeso, una salvación, frente a la desregulación mortífera de la sociedad del espectáculo, mientras que yo soy más escéptico. Tengo menos fe que usted en la alta cultura.”
Lipovetsky sostiene que la cultura no nos preserva del totalitarismo. Me parece difícil estar en desacuerdo con él. Tampoco comparto la preocupación de Vargas Llosa por la decadencia de la cultura. Al contrario, pienso que las artes se encuentran tan saludables como hace uno o dos siglos, y que siguen siendo un privilegio minoritario. La diferencia radica en que hoy esas minorías no están restringidas por la pertenencia a una clase social o económica, sino que están formadas por individuos de orígenes disímiles que llegan a la literatura, la música o la filosofía por los caminos más diversos.
Hasta hace poco las artes eran artes de clase, pero la sociedad del espectáculo ha creado artes de masa. Hablando del cine, Lipovetsky dice así: “La obra es una obra que se dirige a todos, independientemente de su cultura anterior. El cine no ha cambiado la estética, sino que ha creado algo distinto: al lado de las grandes jerarquías estéticas, creó un arte de la diversión que nos da obras muy mediocres, pero que también ha producido obras magníficas, así como obras medianas que no son grandes obras de arte, pero que hacen sentir emociones y hacen reflexionar a la gente”.
Tras escuchar el debate, creo que quienes seguimos pregonando las ventajas de la buena literatura o del gran arte lo hacemos por la misma razón por la que aquel rabino pregonaba en las calles vacías. Cuentan que una noche, un vecino le preguntó: “Rabí, ¿usted realmente cree que sus palabras podrán cambiar a la gente de esta aldea?” “Claro que no,” respondió el rabino. “¿Y entonces por qué sigue insistiendo?”, preguntó el hombre. El rabino apoyó su bastón el piso y, antes de continuar pregonando, dijo: “Es que tengo miedo de que, si no lo hago, ellos acaben cambiándome a mí”.
Me resulta difícil pensar que los lectores seamos personas más sanas o más amables que quienes no leen. Tampoco estoy convencida -como sí parece estarlo Vargas Llosa- de que una buena novela o una sinfonía puedan mejorar el mundo. Creo que muchos de nosotros leemos porque no sabemos vivir de otra manera; porque es el modo que hallamos, no de salvar el mundo, pero sí de salvarnos nosotros mismos. Seguramente hay otras maneras de hacerlo, pero ésta es la que hemos encontrado. La única que nos permite sobrevivir.
LA NACION



