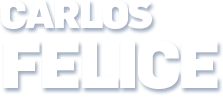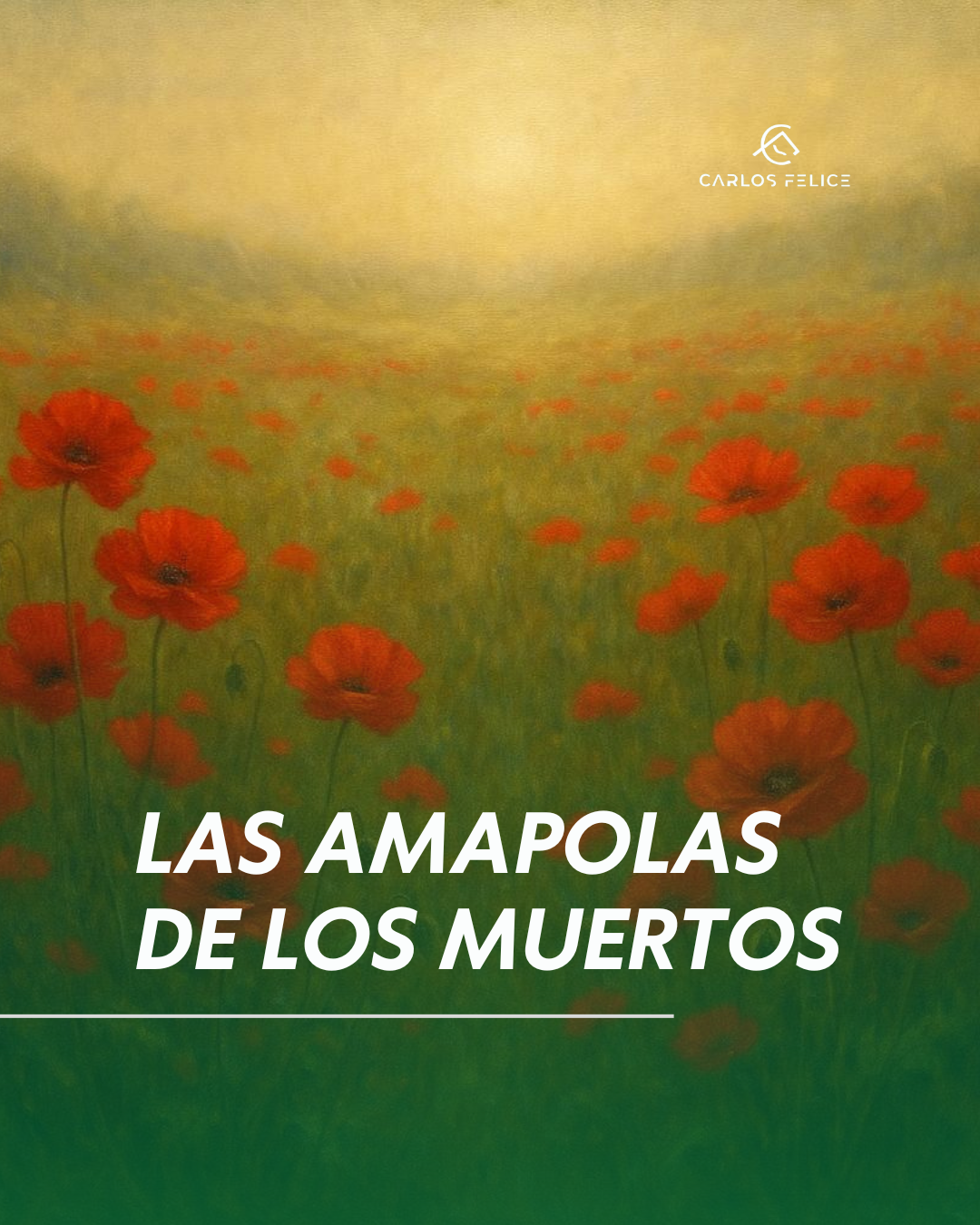
12 Nov Las amapolas de los muertos
Hay una escena en Peaky Blinders que pasa rápido, casi como una sombra.
Alguien menciona los “campos de Flandes”, y ese nombre basta para que el silencio se espese. No hace falta explicar más: los hombres que vuelven de allí ya no son los mismos. Llevan dentro un ruido que no cesa, una suerte de temblor que los acompaña hasta en el descanso. Los Shelby, con sus trajes elegantes y su brutalidad medida, no son más que eso: veteranos que aprendieron a sobrevivir sin alma.
El poeta y médico canadiense John McCrae escribió In Flanders Fields en 1915, después de enterrar a un amigo caído en combate. Entre las cruces, vio florecer amapolas rojas, y entendió que la vida tenía una obstinación que ni la guerra podía aplastar. Ese gesto —ver belleza donde todo huele a muerte— resume lo que el siglo XX intentó olvidar: que el dolor también puede ser una forma de permanencia.
El poema de McCrae habla desde los muertos. Les da voz para decirnos que sigamos, que no los olvidemos, que tomemos la antorcha. Pero en Peaky Blinders, el mundo que los recibe no cree ya en ninguna antorcha. Thomas Shelby vuelve de la guerra condecorado y vacío. Ya no siente nada, salvo el peso de lo que no pudo salvar. Y ese vacío es lo que intenta llenar con poder, con dinero, con orden. Cada golpe que da, cada trato que cierra, cada mirada perdida al fuego es una manera de no escuchar el eco de las trincheras.
Las amapolas, convertidas en símbolo del recuerdo, son en realidad flores ambiguas. Representan la memoria de los caídos, pero también la belleza que nace de la sangre. Su color no es solo el del sacrificio, sino el de una vitalidad que se niega a extinguirse. Quizás por eso las llevan en el pecho los veteranos británicos: no tanto para honrar a los muertos, sino para recordarse que ellos mismos siguen vivos, aunque ya no sepan por qué.
El universo de Peaky Blinders está hecho de esa contradicción. No hay heroísmo posible después de Flandes. Solo la necesidad de sobrevivir al sinsentido. Los Shelby no son criminales por ambición, sino por desesperación. El poder es su forma de no mirar atrás. De alguna manera, todo lo que hacen es un intento torpe de seguir cumpliendo con el mandato del poema: “no nos fallen, mantengan la fe con los que morimos”. Pero mantener la fe, cuando uno ha visto el infierno, es casi imposible.
Las amapolas de los muertos crecen también en los márgenes de la serie. Cada vez que alguien calla frente a un recuerdo, cada vez que un disparo suena como un eco de la guerra, esas flores invisibles vuelven a brotar.
Porque la verdadera herida no es la que se ve en el cuerpo, sino la que se instala en la mirada: esa mirada que ya no puede creer en la inocencia de nada.
Y sin embargo, incluso allí —en la melancolía sucia de Birmingham, en las almas arrasadas que beben para dormir— algo de vida insiste.
Quizás eso sea lo que McCrae quiso decir con sus amapolas: que la muerte no se vence, pero se acompaña; que la memoria no se clausura, se sostiene; y que, aunque los hombres se conviertan en fantasmas, siempre habrá una flor terca recordándoles que alguna vez fueron humanos.
Carlos Felice