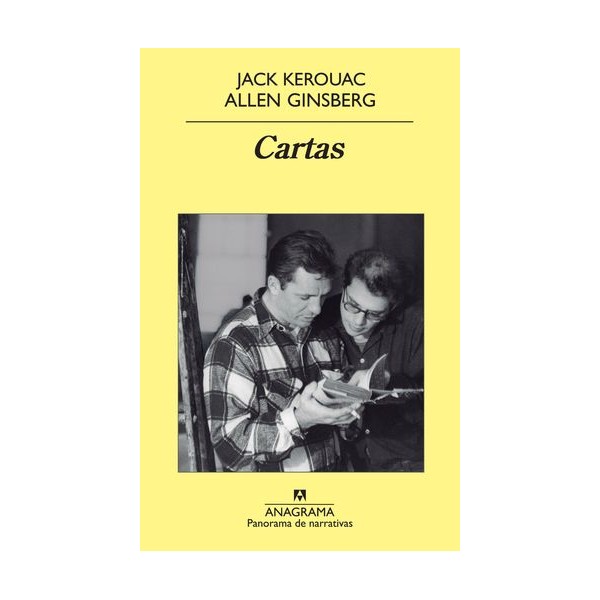
22 Sep La educación epistolar
Por Pablo Gianera
Neal Cassady (convertido para siempre en Dean Moriarty en la novela En el camino ) era un corresponsal de facundia, alguien que tenía como aspecto sobresaliente de su carácter la compulsión. Esta incontinencia era también el rasgo más eminente de sus epístolas. La supersticiosa “prosa espontánea” inventada por Jack Kerouac sería inconcebible sin Cassady y, particularmente, sin una de sus cartas, enviada en diciembre de 1950, en la que contaba una visita a su novia Joan Anderson al hospital en el que ella estaba internada después de un intento de suicidio; la manera en que escapó por la ventana de un baño cuando, en un departamento de Denver, lo descubrieron en plena relación sexual con Cherry Mary, otra de sus novias, y unas cuantas cosas más. Lo importante para Kerouac no resultó la picaresca sino la respiración -incesante, indisciplinada, veloz- de la prosa de Cassady. A esa prosa se le debe, justamente, la existencia de En el camino , Los subterráneos y Big Sur . La carta convenció a Kerouac de hablar de sí mismo, de contar su vida, como si fuera la carta a un amigo al que se le habla en primera persona. Elevó a técnica, a estilo, en fin, la barbarie de la confesión sin mediaciones.
Kerouac y Allen Ginsberg, de escrituras tan diferentes y tan distintos entre sí ellos mismos, fueron las dos piezas clave de la llamada Generación Beat, un término – beat – que aun en su imprecisión debería preferirse, por su beatitud hecha apócope, al mundano y espacial beatnik . A diferencia de la de Cassady, la correspondencia entre ellos, traducida ahora al español dos años después de su edición en inglés con el título de Cartas , parece más contenida, menos proliferante. El registro oral es de todos modos asombroso (claro que la traducción española inflige “rollos”, “flipadas” y otras exquisiteces), porque es allí, antes que en la alternancia de anécdotas, donde se lee la distancia poética entre ambos.
La selección de la correspondencia realizada por Bill Morgan y David Stanford se inicia hacia mediados de agosto de 1944, cuando los dos discuten todavía el caso policial que implicó a Lucien Carr, un amigo común, luego de que éste asesinara a un hombre que lo acosaba. Kerouac colaboró con Carr en la eliminación de pruebas y luego, sin dinero para pagar la fianza, cumplió un tiempo de prisión en la cárcel de Bronx. Allí recibió la primera carta de Ginsberg. Son notables las impresiones iniciales que el futuro autor de Aullido tiene de su amigo: “Tú eres estadounidense de un modo más completo que yo, más plenamente hijo de la naturaleza y todo eso gracias a la tierra”. Una impresión, por lo demás, que el propio Kerouac confirmará, sin saberlo, en una confesión de 1949: “Quiero que me dejen en paz. Quiero sentarme en la hierba. Quiero montar en mi caballo. Quiero follar con una mujer desnuda en la hierba del monte. Quiero pensar. Quiero rezar. Quiero dormir. Quiero mirar las estrellas. Quiero lo que quiero. Quiero prepararme mi propia comida, con mis propias manos, y vivir así”. Después, será Ginsberg quien escribirá desde otro lugar de encierro, el asilo psiquiátrico del Hospital Presbiteriano de Columbia en el que se había internado voluntariamente y en el que conoció a Carl Solomon, dedicatario de Aullido (“Hay aquí otro chico que se llama Carl Solomon y que es el más interesante de todos. Paso muchas horas hablando con él. El primer día cedí a la tentación de hablarle de mis experiencias místicas.”)
Pero no debería pensarse que las cartas adoptan siempre semejante entonación vitalista. La mayoría de los intercambios se mantienen dentro del perímetro estricto de la discusión literaria. En los primeros años, el período, se diría, formativo, dominan las mutuas recomendaciones de libros y la puesta en limpio (como si la carta al otro fuera un recordatorio o una libreta de apuntes para sí mismo) de cada una de esas lecturas. Mientras que Ginsberg se interesa por aspectos técnicos de la poesía (algo recurrente asimismo en sus Diarios ), Kerouac se mueve a lo largo de un arco más breve: Samuel Johnson, Thomas Mann, Marcel Proust. Aquí también se constata el momento (primera mitad de la década de 1950) en que Kerouac inicia a Ginsberg en los estudios sobre el budismo.
En sus primeras observaciones acerca de En el camino (“Donde escribes a ritmo constante? es lo mejor que se ha escrito en América”), Ginsberg, lector más perspicaz, advierte rápidamente el modo en que el estilo de su corresponsal tiene su origen en el corazón del modernismo. En marzo de 1952, llama la atención sobre la “modalidad joyceana americana”, como si las invenciones de la prosa bop de Kerouac resultaran una prolongación natural de los capítulos 11 y 18 del Ulises , contaminados por el talento silvestre de Neal Cassady. Un poco más adelante, en octubre, le escribe al amigo: “Creo que con En el camino y con Sax has encontrado un filón de originalidad metódica para la prosa literaria; tu estilo y tu método parten de Joyce, pero las semejanzas son sólo superficiales, tus neologismos no son oscuras precisiones filológicas, sino invenciones audibles con significado”. Estas líneas perseguían una reconciliación, después de una carta anterior de Kerouac, resentido por el aplazamiento de la publicación de la novela (páginas y páginas de la correspondencia están dedicadas a las negociaciones con editoriales y revistas) y decepcionado por las gestiones en apariencia deficientes de Ginsberg, especie de agente literario vocacional.
Ginsberg tiene también reservas poéticas. Su rigor retrocede ante la fuerza natural de la prosa kerouaquiana y el poeta beat adopta imprevistamente la posición de un esteta del clasicismo; por ejemplo, cuando le parece digno de elogio el aspecto filosófico porque lo juzga “armonioso y simétrico”. En general, los juicios críticos de Ginsberg son los más sólidos. Kerouac se revela en cambio más volátil, pero sus intuiciones artísticas no son menos sagaces que las del otro. Es posible que nadie, después de escuchar al pianista Cecil Taylor en 1954, hubiera estado en condiciones de escribir lo siguiente: “Dile a Al Sublette que he conocido a un gran pianista novel llamado Cecil Taylor, toca como [Oscar] Peterson en plan clásico, escalas rápidas pero acordes de Brubeck-Stravinsky-Prokófiev, clasicista de Juilliard”. La frase podría ser reflexiva. Ese mismo coeficiente de fricción aparece en Kerouac, ansioso por reconciliar la herencia joycena con Thomas Wolfe y Proust.
En otro sentido, Cartas constituye también una historia íntima de la beat generation , desde el trabajoso ascenso hasta la fama súbita (sobre todo la del demandado Kerouac, que se recluye con su madre tras los muros de su casa con un aparato de música Telefunken) y la tortuosa disgregación. Kerouac y Ginsberg cifran esas etapas. En las dos cartas más tardías de la compilación, fechadas en 1963, se lee el dolor por la perdida comunidad. “Vuelve a casa pronto”, firma Jack; “Volveré a escribirte. ¿Me amarás siempre?”, se despide Allen, sin poner su nombre.
LA NACION



